- Sociedad
- 26.11.2025
SALUD
Menos sexo, más soledad: por qué las nuevas generaciones tienen menos encuentros íntimos y qué preocupa a la salud pública
En los últimos años, diversos estudios y encuestas internacionales muestran una tendencia sostenida: las personas jóvenes tienen menos relaciones sexuales que generaciones anteriores. No se trata de un fenómeno aislado de un país, sino un síntoma de época. La pregunta que surge entonces es tanto íntima como política: ¿qué pone en riesgo la vida sexual y afectiva de las nuevas generaciones, y qué debe hacer la salud pública para responder?
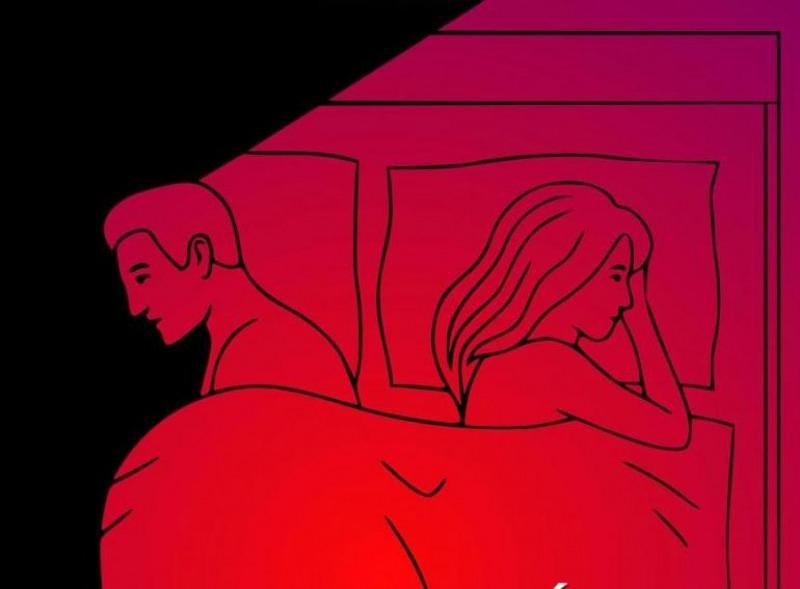
Qué muestran los datos
Hay países que tienen registro de larga data sobre la frecuencia sexual de sus habitantes. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen estudios que usan series de encuestas representativas que mostraron una caída notable en el nivel de actividad sexual desde fines de los años 90 y hasta la década del 2010. En este país se dan dos cosas en paralelo: las personas en pareja informan menos sexo que antes, y los jóvenes solteros muestran una menor tasa de actividad sexual respecto a cohortes previas.
Por su parte, en Francia, encuestas poblacionales comparables entre 2006 y 2023, realizadas por los equipos del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica (ISERM) y la Asociación Nacional de Readaptación Social (ANRS), detectaron una disminución en el número promedio de relaciones mensuales, junto con un aumento en la edad de inicio sexual y un mayor porcentaje de personas satisfechas con no tener actividad sexual reciente, especialmente mujeres.
La tendencia que se observa desde la década del 2010 de un aumento en la edad media de la primera relación sexual se da también en otros países europeos como Dinamarca, Noruega y Suecia.
Teniendo en cuenta estos estudios y basado en décadas de investigación y colaboración entre personas con experiencia en todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que la falta de conexión social y el aislamiento son problemas de salud pública a nivel global, y que tienen fuertes impactos, no solo sobre la salud mental y física de los individuos, sino también en el bienestar de las comunidades y sociedades.
Es por esto que en 2023 creó la Comisión de Conexión Social, la cual publicó un informe en junio de este año donde plantea la necesidad de políticas integradas para recuperar la conexión social: “No se equivoquen: la conexión no es solo una idea bonita. Es fundamental. Fortalece a las comunidades, fomenta la cooperación y crea oportunidades. Sin conexión, no lograremos resolver los problemas que enfrentamos hoy, ya sean de salud pública, crecimiento económico o estabilidad social”.
¿Por qué?: pantallas, depresión y pandemia son algunos de los causantes
Las distintas investigaciones muestran que no se puede señalar a una sola causa, sino a una combinación de factores estructurales, culturales y personales, entre los que se destaca el uso intensivo de pantallas: la generación más conectada digitalmente y la menos conectada físicamente.
El tiempo que se pasa con el celular, scrolleando en redes sociales o incluso consumiendo pornografía, compite directamente con el tiempo para vincularse físicamente con otras personas. El uso de dispositivos electrónicos generó nuevos hábitos sociales. Es por esto que muchos reportes aseguran que a mayor tiempo de pantalla, menor frecuencia sexual.
Una investigación de la Revista de Salud Psicosexual (Journal of Psychosexual Health) expone otro de los motivos: el aumento de la ansiedad y la depresión en sectores jóvenes impactan directamente en la líbido y la iniciativa para el encuentro sexual. “Se ha demostrado que la depresión está estrechamente relacionada con la pérdida de interés”, asegura el estudio, y expresa que “desde una perspectiva fisiopatológica, una vez que una persona padece depresión, la condición por sí sola puede conducir a una menor frecuencia sexual, además del régimen de tratamiento utilizado para abordarla”.
“La pérdida de la sexualidad es el sello distintivo de algunos estados mentales, como la depresión”, asevera el documento, pero algo interesante es que de forma inversa sucede lo contrario: “La actividad sexual, en sentido amplio, puede mejorar la pérdida de función que puede ocurrir con la edad y la progresión de la enfermedad. Las relaciones sexuales satisfactorias pueden amortiguar los efectos de los factores estresantes cotidianos”.
La investigación titulada “Conexión entre depresión, frecuencia sexual, y la mortalidad por todas las causas: hallazgos de un estudio representativo a nivel nacional” asevera que “es importante comprender que la salud sexual es un indicador de la salud general”.
Otro de los motivos a resaltar es el rol que jugó el Covid-19 en las relaciones. Un estudio del CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) de Estados Unidos, que utiliza datos de encuestas del 2019 y el 2021, mostró que la interrupción de espacios de socialización, como la universidad, el trabajo presencial y la Inteligencia Artificial, dejaron un efecto persistente en el tejido relacional juvenil.
Por último, hay que tener en cuenta también la mayor visibilidad de identidades que hay hoy en día, como las personas asexuales, y una reconfiguración de las expectativas afectivas y sexuales con menos presión a cumplir con el modelo hegemónico de pareja heteronormada. En este sentido, encuestas realizadas en Francia muestran que una porción importante de quienes no tuvieron sexo el último año están satisfechos con esa situación: el 76,5 porciento de las mujeres entrevistadas y el 55,4 por ciento de los hombres.
Otro dato que ofrece el mismo estudio es que “la masturbación, sobre todo entre las mujeres, se ha disparado en tres décadas (72,9 por ciento en 2023 frente al 42,4 por ciento en 1992)”.
¿Cómo afecta esta situación a la Argentina?
En nuestro país, con sus matices locales, se ven señales que coinciden con la información internacional, tales como la baja sostenida en la natalidad (la Ciudad de Buenos Aires muestra cifras históricamente bajas). A su vez, la misma encuesta de la Fundación Huésped mostró un creciente retraso en formar pareja, a lo que se le suma la fuerte presencia de pantallas y redes sociales que cambian las prácticas de sociabilidad juvenil como en el resto del mundo.
La médica sexóloga, Silvina Reisler, asegura que en el siglo XX la sexualidad era un “tema tabú, muchísimo más cerrado. Daba más vergüenza” y que al contrario hoy hay un “exceso hasta de información, que hace que tanto hombres como mujeres sientan una presión del deber ser”. “Cuando digo que hay un exceso de información no digo de conocimiento, ni información científica, sino de un montón de gente hablando de sexualidad. Y eso, a través de un montón de factores, como la pornografía, el individualismo, el aislamiento, las pantallas, las redes sociales, las aplicaciones de citas, fue aumentando cada vez más lo que los sexólogos llamamos ansiedad de rendimiento”.
En relación a la pandemia, Reisler cree que “fue la estocada final a algo que ya venía, que es el exceso de conexión con poca comunicación. Una ilusión de contacto, de vínculo a través de la pantalla”. Cambió la forma de trabajar, de comunicarnos, de relacionarnos: “Muchos chicos trabajan de manera virtual, lo que produce esto es que se encierren en su casa a trabajar, poco contacto social, poca vinculación con el otro”.
Al trabajo virtual y el aislamiento, se suma que el aumento en la carga laboral en relación a épocas anteriores: “Si pensáramos que esto no influye en la sexualidad tampoco estaríamos teniendo en cuenta que para tener sexo hay que tener tiempo”. “Cuando te encontrás con la carga laboral que tienen los jóvenes, y el estrés que produce esa carga laboral, el cansancio que produce esa carga laboral, si no deciden y ponen la intención de priorizar el sexo, el sexo no aparece. El encuentro sexual no aparece”.
“La sexualidad es una dimensión humana, que por supuesto está inhibida, entre otros factores, por la carga laboral, el tiempo, el estrés, la salud mental, la ansiedad, la depresión, la cantidad de medicamentos. Los jóvenes, a diferencia de épocas anteriores, están mucho más medicalizados”, asegura Silvina.
En paralelo al contexto particular de cada persona, como puede ser su carga laboral, existe el contexto social, político y económico que se vive como sociedad, y sería muy ingenuo pensar que este no influye en el deseo sexual de cada persona. En relación a esto, Reisler asevera que “en Argentina tenemos un gran desafío” porque “tenemos problemas económicos, inestabilidad e incertidumbre” todos “condimentos que ayudan a apagar el deseo sexual porque conducen al estrés, a la ansiedad, a la depresión”. Si estoy pensando que no llego a fin de mes, que la boleta de la luz aumentó o que me puedo quedar sin trabajo, es muy difícil conseguir la tranquilidad y relajación que se necesita para que se dé el encuentro sexual. A su vez, “influye no dejando como prioridad la sexualidad”.
Por otro lado, la sexóloga habló sobre los estándares de belleza, los complejos que estos generan con el propio cuerpo y cómo afectan a la sexualidad: “Si mi cuerpo me da vergüenza, me cuesta mostrarlo, no cumple con los cánones de belleza que muestran los medios, seguramente la sexualidad va a estar afectada”.
Si bien quedan muchos interrogantes por responder para terminar de entender cómo afecta esta situación en Argentina, la realidad demuestra que la crisis socioeconómica que vive el país de la mano de la híperconectividad y los efectos tanto en la salud como en la socialización que generó la pandemia, lleva a una crisis en los vínculos sexo-afectivos que viene en crecimiento hace años y no pareciera que fuese a frenar. Entonces, ¿qué políticas públicas que integren la perspectiva de conexión social, la salud sexual y salud mental se pueden implementar?
Qué preocupa a la salud pública y a la política social
Como ya se dijo anteriormente, la disminución de conexiones íntimas, físicas y sociales puede agravar o hasta generar sentimientos de soledad y depresión, con efectos importantes sobre morbilidad y mortalidad. Uno de los puntos que destaca la OMS en su informe de junio.
Pero al mismo tiempo, no hay que confundir menos actividad con menos necesidad de políticas públicas: el derecho a educación sexual de calidad, la prevención y atención de enfermedades por transmisión sexual, el acceso efectivo a métodos anticonceptivos, el acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo, son solo algunas de ellas y requieren igual o mayor atención que antes.
A su vez, este fenómeno se da en paralelo de una disminución sostenida de nacimiento en todo el mundo, lo cual no es casualidad: en sociedades con fertilidad ya baja, menos parejas y menos frecuencia pueden acelerar tendencias de envejecimiento poblacional y crisis en el sistema de cuidado.
¿Qué se puede hacer?
La Comisión de Conexión Social de la OMS presenta un marco de acción en cinco áreas: política, investigación, intervención, medición/datos y compromiso comunitario. El informe recomienda que los países reconozcan la conexión social como prioridad, financien intervenciones que funcionen (desde campañas comunitarias hasta cambios en diseño urbano que faciliten encuentros) y mejoren la recolección de datos para medir progreso.
Una de las cosas fundamentales es la implementación de programas de salud sexual que integren salud mental y promoción de vínculos, y no solamente prevención de enfermedades y embarazo. A su vez, financiar y evaluar intervenciones comunitarias que reduzcan el aislamiento y generen encuentros intergeneracionales.
En este sentido, la OMS asegura que es necesario promover educación sexual integral que aborde deseo, consentimiento, placer y diversidad, no solo riesgos. En Argentina existen iniciativas como la encuesta nacional que realizó la Fundación Huésped a los 15 años de la ESI en 2021, que muestran brechas en la implementación de la ESI que deben ser cerradas.
Por último, es fundamental mejorar la recolección de datos (encuestas periódicas, indicadores de frecuencia sexual, de satisfacción y de conexión social) para diseñar políticas más finas.
- SECCIÓN
- Sociedad
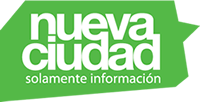





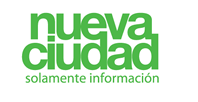
COMENTARIOS