- Archivo
- 30.04.2014
Lidia Borda: “Si hay algo que nos representa es la voz de Atahualpa”
Por Sebastián Sciglano
Tal vez será su voz. Seguramente, sea su voz, que resuena como un recuerdo tibio de un tiempo de cercos y glicinas. Lidia Borda es esa voz, cada vez más consolidada como la más destacada del tango de este tiempo. Sin embargo, y haciendo gala también de un riesgo que siempre la caracterizó, se decidió a grabar un disco con versiones de Atahualpa Yupanqui, alguien a quien dice admirar desde siempre, pero que también infunde un respeto frente al que pocos se atreven. Y ella sí se atrevió, y ahí nació Atahualpa, que presenta por estos días en Buenos Aires. “Cuanto más gente me escuche, más gente se va a emocionar”, razona. Nada más cierto.
¿Cómo llegó la idea de hacer un disco sobre Atahualpa?
En realidad empezó porque nos convocaron para hacer un repertorio sobre Atahualpa para presentarlo en el Salón del Libro de París. Y de verdad fue un honor para mí que pensaran en nosotros para ese homenaje. Y nos pareció que tenía que quedar grabado, porque si bien yo soy una admiradora muy grande se su obra, y la conozco desde chica, al menos no tenía por ahora pensado hacer un disco. Pero la propuesta me pareció hermosa.
El repertorio de Atahualpa es vastísimo. ¿Cómo hiciste el recorte?
Como pasa siempre que uno empieza a trabajar sobre un autor específico, y muy prolífico como en este caso, en realidad la selección de los temas tienen que ver con muchas cosas. Una de las cosas es que sean temas que yo pueda cantar. Cualquiera puede cantar cualquier tema, claro, pero hay ciertas cosas que tienen más que ver conmigo, que pueden quedarme mejor. De todas formas, en esta selección que hice me animé a hacer algunas cosas que yo habitualmente no canto, como chacareras, por ejemplo. Eso sí para mí es un desafío.
Si bien vos estás claramente identificada con el tango, tu repertorio siempre incluyó esa zona fronteriza entre el tango y la música campera, la primera canción criolla que se fue convirtiendo en tango.
Es cierto eso. Yo nací en el cono urbano, en San Martín, mi infancia la pasé en una especie de ciudad chica, suburbana, y además mi familia viene del interior, mi madre nació en Lincoln. Y esa cosa del pueblo, de lo criollo, también tiene que ver conmigo, con la vivencia que yo tengo. Y me gusta ese registro, que encontré por ejemplo en Homero Manzi, cuando trabajé sobre él. Me di cuenta de que la poesía de Manzi tenía un límite muy impreciso entre la ciudad del campo. Él viene del campo y descubre la ciudad desde esa mirada, para adentro. Se para casi de espaldas al centro. En eso coincide con Atahualpa, si bien las actividades de cada uno fueron diferentes, pero está esa mirada hacia adentro del país. Los dos son muy contemplativos, si bien la obra de Atahualpa es de alguna manera más existencialista, si se quiere, pero tienen para mí puntos en común, como los tienen también, de alguna manera, Atahualpa con Gardel, en algún lugar. Hay incluso algunas anécdotas de cuando lo fue a escuchar a Gardel, y cómo se quedó admirado de su canto y de su capacidad artística. No hay frontera ahí, es parte de todo lo mismo. A mí me molesta un poco esa separación entre el tango y la música folclórica de las provincias, pero también me imagino con esa cosa de que el porteño se piensa como el ombligo del país.
Por ahí eso es más una cosa del mercado que de los artistas, eso de separar todo en cajones bien diferenciados.
Sí, pero no hay separación entre la zamba y la chacarera, por ejemplo. El otro día pensaba que alguien podría preguntarme qué hacía yo, que canto tangos, haciendo un disco sobre Atahualpa, que qué me iban a decir en las provincias. Pero a nadie se le ocurriría decirle a un cordobés que no puede cantar chacareras o zambas. O a un jujeño que no puede cantar milonga surera. En las provincias los artistas tienen una cosa más genérica entre los estilos, todos cantan todos. Ahí tranquilamente también podría estar incluido el tango, aunque habla, sí, de otras cosas, de todas maneras. Pero Atahualpa también es distinto a lo que es el folclore más típico, más popular, aunque todo el folclore es profundo, hay de todo, igual que en el tango.
Ya tuviste experiencia en trabajar sobre un autor específico, Manzi, Tata Cedrón. ¿Qué tuvo de distinto trabajar sobre Yupanqui?
Cada uno surgió por distintas necesidades. Lo de hacer un disco sobre el Tata Cedrón fue casi de casualidad, porque yo empecé a hacer temas de su repertorio, y me gustaban mucho, y como no sabía cuáles elegir, hicimos un disco. Y cuando todo el mundo esperaba mi segundo disco con orquesta, porque yo venía de grabar con El Arranque, yo salí con un disco sobre el Tata, y un poco dejé descolocado al público tanguero. Tener un tema central para trabajar sobre los discos a mí me organiza. Yo soy bastante caótica en mi cabeza, entonces tiendo a organizar el repertorio, para que no me supere ese caos.
Hace un tiempo, la cantante Luciana Juri decía que, antes que ver influencias específicas sobre su voz, ella prefería pensar que era una voz identificada con el lugar de donde ella es. ¿Te pasa lo mismo a vos?
Sí, yo siento eso también. Y a veces uno reniega de esa voz, porque a veces uno quisiera hacer otra cosa. Cuando yo tomaba clases de canto, una de las cosas primeras que aprendí es a aceptar la propia voz. Y eso implica escucharla, reconocerla, quererla, y aceptar qué cosas se pueden y cuáles no. Pero eso de que tu voz sea la del lugar, es una cosa que uno vive con orgullo, porque muchas veces uno utiliza la voz para una expresión que no es propia. Una de las cosas que mí más me resulta trabajar con la voz es la identidad. En ese sentido, busco expresar lo que soy, que tiene que ver con mi geografía y con mi entorno histórico, social.
¿Y estás conforme con la identidad que expresa tu voz?
A veces me da un poco de susto perderme un poco. Sobre todo en esta época, en la que es límite difuso de la identidad, se pierde un poco, con esta cosa de la comunicación constante y el conocimiento de lo que pasa en cualquier lugar del mundo. Lo mega te desenfoca, a veces. Perder el foco es un poco más fácil en este contexto, como si en este caso el bosque no te dejara ver el árbol.
Se trata de reencontrarse con el lugar desde el que se canta, tal vez.
En ese sentido, Atahualpa es una buena cosa, es un buen sitio donde ir. Implica una mirada hacia adentro y propia. Si hay algo que nos representa es la voz de Atahualpa, en todo sentido, la palabra y su voz específica, el tono, la austeridad y la grandeza de la guitarra, que no alardea, pero a la vez es tan profunda como un universo.
¿Qué esperás que te pase en tu carrera?
La verdad es que cuando empecé a cantar, nunca pensé que iba a ser cantante, porque lo hacía naturalmente, entonces no lo pensaba como una profesión. Cuando me di cuenta de que podía vivir de esto, y empecé a tomar confianza, y que la gente venía a escucharme, que le gustaba y que se podía generar una cosa alrededor de eso, me empecé a dar cuenta de que nunca proyecto. Nunca hago proyectos a muy largo plazo, voy haciendo un poco lo que va saliendo y voy necesitando. Pero ahora sí me puse un poco más ambiciosa. Realmente, hoy quisiera que me escuche mucha gente, pero lo digo desde un lugar en el que pregunto para qué estoy, para qué debo haber venido, y creo que lo mejor que puedo hacer es cantar, ni siquiera como un mérito, sino como algo que me tocó hacer. Yo canto para que el otro reciba algo, y lo que me pasa habitualmente es que la gente se emociona cuando canto, y eso es algo que yo no sabía que pasaba. Yo pensaba que tenía una linda voz, y punto. Pero lo que le pasa a la gente es otra cosa, y si eso está bueno, si es algo que puedo darle al otro, mucho mejor. Cuanto más gente me escuche, más gente se va a emocionar.
Tal vez será su voz. Seguramente, sea su voz, que resuena como un recuerdo tibio de un tiempo de cercos y glicinas. Lidia Borda es esa voz, cada vez más consolidada como la más destacada del tango de este tiempo. Sin embargo, y haciendo gala también de un riesgo que siempre la caracterizó, se decidió a grabar un disco con versiones de Atahualpa Yupanqui, alguien a quien dice admirar desde siempre, pero que también infunde un respeto frente al que pocos se atreven. Y ella sí se atrevió, y ahí nació Atahualpa, que presenta por estos días en Buenos Aires. “Cuanto más gente me escuche, más gente se va a emocionar”, razona. Nada más cierto.
¿Cómo llegó la idea de hacer un disco sobre Atahualpa?
En realidad empezó porque nos convocaron para hacer un repertorio sobre Atahualpa para presentarlo en el Salón del Libro de París. Y de verdad fue un honor para mí que pensaran en nosotros para ese homenaje. Y nos pareció que tenía que quedar grabado, porque si bien yo soy una admiradora muy grande se su obra, y la conozco desde chica, al menos no tenía por ahora pensado hacer un disco. Pero la propuesta me pareció hermosa.
El repertorio de Atahualpa es vastísimo. ¿Cómo hiciste el recorte?
Como pasa siempre que uno empieza a trabajar sobre un autor específico, y muy prolífico como en este caso, en realidad la selección de los temas tienen que ver con muchas cosas. Una de las cosas es que sean temas que yo pueda cantar. Cualquiera puede cantar cualquier tema, claro, pero hay ciertas cosas que tienen más que ver conmigo, que pueden quedarme mejor. De todas formas, en esta selección que hice me animé a hacer algunas cosas que yo habitualmente no canto, como chacareras, por ejemplo. Eso sí para mí es un desafío.
Si bien vos estás claramente identificada con el tango, tu repertorio siempre incluyó esa zona fronteriza entre el tango y la música campera, la primera canción criolla que se fue convirtiendo en tango.
Es cierto eso. Yo nací en el cono urbano, en San Martín, mi infancia la pasé en una especie de ciudad chica, suburbana, y además mi familia viene del interior, mi madre nació en Lincoln. Y esa cosa del pueblo, de lo criollo, también tiene que ver conmigo, con la vivencia que yo tengo. Y me gusta ese registro, que encontré por ejemplo en Homero Manzi, cuando trabajé sobre él. Me di cuenta de que la poesía de Manzi tenía un límite muy impreciso entre la ciudad del campo. Él viene del campo y descubre la ciudad desde esa mirada, para adentro. Se para casi de espaldas al centro. En eso coincide con Atahualpa, si bien las actividades de cada uno fueron diferentes, pero está esa mirada hacia adentro del país. Los dos son muy contemplativos, si bien la obra de Atahualpa es de alguna manera más existencialista, si se quiere, pero tienen para mí puntos en común, como los tienen también, de alguna manera, Atahualpa con Gardel, en algún lugar. Hay incluso algunas anécdotas de cuando lo fue a escuchar a Gardel, y cómo se quedó admirado de su canto y de su capacidad artística. No hay frontera ahí, es parte de todo lo mismo. A mí me molesta un poco esa separación entre el tango y la música folclórica de las provincias, pero también me imagino con esa cosa de que el porteño se piensa como el ombligo del país.
Por ahí eso es más una cosa del mercado que de los artistas, eso de separar todo en cajones bien diferenciados.
Sí, pero no hay separación entre la zamba y la chacarera, por ejemplo. El otro día pensaba que alguien podría preguntarme qué hacía yo, que canto tangos, haciendo un disco sobre Atahualpa, que qué me iban a decir en las provincias. Pero a nadie se le ocurriría decirle a un cordobés que no puede cantar chacareras o zambas. O a un jujeño que no puede cantar milonga surera. En las provincias los artistas tienen una cosa más genérica entre los estilos, todos cantan todos. Ahí tranquilamente también podría estar incluido el tango, aunque habla, sí, de otras cosas, de todas maneras. Pero Atahualpa también es distinto a lo que es el folclore más típico, más popular, aunque todo el folclore es profundo, hay de todo, igual que en el tango.
Ya tuviste experiencia en trabajar sobre un autor específico, Manzi, Tata Cedrón. ¿Qué tuvo de distinto trabajar sobre Yupanqui?
Cada uno surgió por distintas necesidades. Lo de hacer un disco sobre el Tata Cedrón fue casi de casualidad, porque yo empecé a hacer temas de su repertorio, y me gustaban mucho, y como no sabía cuáles elegir, hicimos un disco. Y cuando todo el mundo esperaba mi segundo disco con orquesta, porque yo venía de grabar con El Arranque, yo salí con un disco sobre el Tata, y un poco dejé descolocado al público tanguero. Tener un tema central para trabajar sobre los discos a mí me organiza. Yo soy bastante caótica en mi cabeza, entonces tiendo a organizar el repertorio, para que no me supere ese caos.
Hace un tiempo, la cantante Luciana Juri decía que, antes que ver influencias específicas sobre su voz, ella prefería pensar que era una voz identificada con el lugar de donde ella es. ¿Te pasa lo mismo a vos?
Sí, yo siento eso también. Y a veces uno reniega de esa voz, porque a veces uno quisiera hacer otra cosa. Cuando yo tomaba clases de canto, una de las cosas primeras que aprendí es a aceptar la propia voz. Y eso implica escucharla, reconocerla, quererla, y aceptar qué cosas se pueden y cuáles no. Pero eso de que tu voz sea la del lugar, es una cosa que uno vive con orgullo, porque muchas veces uno utiliza la voz para una expresión que no es propia. Una de las cosas que mí más me resulta trabajar con la voz es la identidad. En ese sentido, busco expresar lo que soy, que tiene que ver con mi geografía y con mi entorno histórico, social.
¿Y estás conforme con la identidad que expresa tu voz?
A veces me da un poco de susto perderme un poco. Sobre todo en esta época, en la que es límite difuso de la identidad, se pierde un poco, con esta cosa de la comunicación constante y el conocimiento de lo que pasa en cualquier lugar del mundo. Lo mega te desenfoca, a veces. Perder el foco es un poco más fácil en este contexto, como si en este caso el bosque no te dejara ver el árbol.
Se trata de reencontrarse con el lugar desde el que se canta, tal vez.
En ese sentido, Atahualpa es una buena cosa, es un buen sitio donde ir. Implica una mirada hacia adentro y propia. Si hay algo que nos representa es la voz de Atahualpa, en todo sentido, la palabra y su voz específica, el tono, la austeridad y la grandeza de la guitarra, que no alardea, pero a la vez es tan profunda como un universo.
¿Qué esperás que te pase en tu carrera?
La verdad es que cuando empecé a cantar, nunca pensé que iba a ser cantante, porque lo hacía naturalmente, entonces no lo pensaba como una profesión. Cuando me di cuenta de que podía vivir de esto, y empecé a tomar confianza, y que la gente venía a escucharme, que le gustaba y que se podía generar una cosa alrededor de eso, me empecé a dar cuenta de que nunca proyecto. Nunca hago proyectos a muy largo plazo, voy haciendo un poco lo que va saliendo y voy necesitando. Pero ahora sí me puse un poco más ambiciosa. Realmente, hoy quisiera que me escuche mucha gente, pero lo digo desde un lugar en el que pregunto para qué estoy, para qué debo haber venido, y creo que lo mejor que puedo hacer es cantar, ni siquiera como un mérito, sino como algo que me tocó hacer. Yo canto para que el otro reciba algo, y lo que me pasa habitualmente es que la gente se emociona cuando canto, y eso es algo que yo no sabía que pasaba. Yo pensaba que tenía una linda voz, y punto. Pero lo que le pasa a la gente es otra cosa, y si eso está bueno, si es algo que puedo darle al otro, mucho mejor. Cuanto más gente me escuche, más gente se va a emocionar.
- SECCIÓN
- Archivo
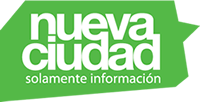






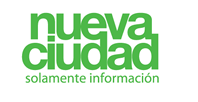
COMENTARIOS