- Archivo
- 13.02.2014
Raúl Barboza: “sigo tocando como mi espíritu me lo indica”
Por Sebastián Scigliano
Tal vez sea el intérprete más notable de una larga tradición, ya casi centenaria, y que ha tenido que sobreponerse, muchas veces, a la indiferencia, cuando no al desdén. Tal vez nadie haya tocado nunca su instrumento como él, aunque con él toquen, cada vez y de alguna forma mágica e inexplicable, todos sus maestros y todos sus muchos discípulos. Tal vez jamás un acordeón haya sonado así, nunca, como cuando él lo toca. Sin embargo, Raúl Barboza respira serenidad y templanza cuando conversa, igual que cuando toca, a sabiendas de que nada de eso es demasiado cierto, a menos de que sean sus manos las que hablen por él. Un ciclo de conciertos lo trae nuevamente a Buenos Aires desde la París en la que vive hace ya muchos años. Una oportunidad imperdible para escucharlo, sencillamente.
¿Cómo está viviendo el ciclo de conciertos en Café Vinilo?
Los estoy viviendo con mucha alegría, primero porque es un lugar que me agrada, al que no es la primera vez que voy. Cuando uno va siempre a un mismo sitio, la gente se acostumbra, y eso no está mal. Me siento bien porque es un público que me conoce, y con el que me permito ciertas licencias, como la de improvisar. Hay mucha gente que viene todas las noches; sin son 15 actuaciones, compra las 15 entradas. Me alegra mucho estar en ese lugar.
Esa relación con el público, de tanta fidelidad, ¿cree que tiene algo que ver con su propuesta de chamamé, de hacerlo una música para escuchar y no solamente para bailar?
No lo se, lo cierto es lo siguiente: yo me he criado con la música tradicional, que yo le digo así porque escuché las composiciones de Cocomarola, de Montiel, de Isaco Abitol. Por yo ser chico, yo tomaba esos colores e intentaba acercarme a ellos, a los colores de mis mayores. Con los años, fui agregando mi propia personalidad, así como uno agrega una manera de hablar, y se le va definiendo a uno el timbre de voz y la manera de decir las cosas. Pienso que, musicalmente, también he ido cambiando desde ese ángulo, pero sin buscarlo y sin quererlo. Por ahí sí estaba buscando alguna manera y algunos colores, pero nunca quise cambiar ni ir en contra de nada. Muy por el contrario, cuando yo me di cuenta de que mis músicas no eran como las tocaban esos maestros, mi idea fue intentar no perder de ninguna manera mi sonido personal, pero al mismo tiempo siempre quise que cuando se escucha un chamamé tocado por mí, que se sepa que es un chamamé, que no es un chamamé de plástico. Yo vengo de ahí, con eso sabores, con esos colores, con esos vientos, con el agua, con el canto de los pájaros y mi música que, melódicamente, suele tener otros giros, no deja de ser chamamé. Yo soy hijo de correntino, y de mamá santafesina, criada en Curizú Cuatiá, guaraníparlante, yo me he criado entre los guaraníes, y los conozco bien, pero tengo otra manera de imaginar la música. La imagino también a través de los sonidos que me ofrece el mundo, que me ofrece la selva, que me ofrecen los pájaros, los ríos, y el sonido del silencio, esa nada que también toca el espíritu. Y, a partir de ahí, voy creando como si fuera ponerle música a un film, a una parte de la vida. Una melodía siempre tiene una razón de existir, y lo dicen los títulos: Invierno en París, o El último Ona, o Luz de amanecer, que no puede ser, por ejemplo, una chamamé rabioso, tocado en sol mayor o en mí mayor; le tengo que dar un carácter de acuerdo al título, o el título será acorde con el carácter de la música.
Siempre subraya la influencia del entorno en los modos de tocar cualquier música. ¿Qué influencia cree que tiene en su música el paisaje de la ciudad?
Yo he tenido siempre mucho cuidado de saber que un porteño no habla como un provinciano. Habla mucho más rápido, a veces no pronuncia bien las palabras, pero no por eso deja de ser una persona con conexiones; pero piensa diferente, camina diferente, se atropella con el otro, no pide disculpas, porque a lo mejor no tiene tiempo. Esas prioridades del hombre de la ciudad, hacen que sea de una manera. Yo vivo entornado con esa gente, con esas personas. Cuando voy al interior, las personas con quienes converso tienen una hablar más cansino, tienen otros colores para hablar, se toman el tiempo para responder por sí o por no. Además, habiendo nacido en Buenos Aires, no tengo el constante canto de los pájaros. Hace mucho que yo no escucho un mirlo acá, o un jilguero. Pero sí lo escucho en París, donde a las 4 de la mañana, los jilgueros, o corochiré, como se dice en guaraní, aparecen y se paran arriba de las antenas de televisión, y empiezan a cantar. Y, después, a la tardecita. Ve, ahí estoy hablando como un hombre del interior: no digo “a eso de las 4”, digo “a la tardecita”. Una vez me dijo un indio: “el hombre blanco es el dueño de los horarios precisos, pero nosotros somos dueños del tiempo”. Y ahí está la diferencia. Yo soy un hombre que tiene esas dos culturas, ya de nacimiento, esas dos posibilidades de cultivar la música. Si yo tengo que tocar un tango, aprendo. Yo aprendí a tocar chacareras, por ejemplo. Me fui a la casa del padre de Peteco Carabajal, don Carlos Carabajal, y con él aprendí a rasguear la chacarera, y el sonido, que yo no pude encontrar, que eran las mismas notas, pero con una distancia específica entre cada una, que es como tocaba Hugo Días, por ejemplo, y yo no me daba cuenta. Cuando empecé a tocar tangos, empecé a tocar como tocaba Troilo, después escuché a Rodolfo Mederos, por ejemplo. Y yo aprendí tocarlo, aprendía a respetar sus colores. Hay una cadencia en el tango, que se la da la mano izquierda, para tocar mi instrumento, que yo aprendí a manejar; yo no tocaba la mano izquierda hasta que conocí a un músico brasileño, Ildo Patriarca, de quien aprendí a hacerlo. No me enseñó, yo aprendí, porque para la música yo tengo una enorme memoria, no para otras cosas, pero para la música sí. Y eso es lo que hay que hacer. Cuando yo escucho a un chico tocar una chamamé, yo se que no es de la región, y que tampoco ha hecho ningún esfuerzo para tocar como debe ser, porque el pulso chamamecero no es el mismo que el del tango; el pulso de la chacarera trunca no es el mismo. Sin embargo, alguien que puede tocar muy bien la chacarera trunca es mi colega Dino Saluzzi, que qué bandoneonista es tocando tango, pero cómo toca también la chacarera, la música del lugar donde él nació física y espiritualmente. Que es lo que me pasa a mí: yo se tocar un chamamé como un hombre de la ciudad o como un hombre que vive en el monte. Y puedo tocar un tango muy parecido a como lo toca un tanguero. Pero, con una diferencia: yo me tomo el tiempo para poner el dedo sobre la tecla.
Es el músico yendo a la música y no esperando que la música venga a él.
Muchas veces me dicen en Francia que hablo muy bien el francés. Y cuando me preguntan de dónde vengo, se sorprenden. Yo les digo que intento tener un buen sonido, pronunciar las palabras, pero no intento esconder que yo no soy francés. Igual que cuando yo escucho acá a los muchachos franceses que hacen programas de cocina, y hablan de un puchero o un guiso con el acento típico de donde vienen. Es lo mismo. También la música francesa tiene el acento tónico, y sus valses están acentuados en el primer tiempo, y no como los hago yo o como los hacen los peruanos, que acentuamos en el tercer tiempo. Nosotros usamos la síncopa para la música permanentemente, algo que los franceses no hacen. Sí tienen otras cosas que son muy importantes, como la disciplina, por ejemplo. Se trata de eso, de aprender a hablar en ese idioma.
En los últimos años ha habido una revitalización del chamamé como un género musical al que se lo respeta. ¿Siente alguna responsabilidad sobre eso?
No puedo decirlo, porque no lo se. Lo que yo sí se es que, cuando yo era chico, me crié en los bailes, desde los 12 años que empecé a tocar en esos lugares. En esos bailes, ya desde chico, veía la diferencia que se hacía en Buenos Aires entre las músicas: “típica, jazz, folclore y… guaraní”, que no le decían ni siquiera chamamé. Estaba aparte. Cuando había dos pistas de baile, en la que yo tocaba estaba siempre al fondo. Y también en la pista de adelante los baños estaban nuevos, y las mesas estaban decoradas, y en el fondo no. No había manteles, las sillas eran de paja y, a veces, con un agujero en el medio. Los baños estaban higienizados, pero con un fuerte olor a acaroína. Yo veía esa diferencia: el chamamé, al fondo, no se lo podía mostrar. Pero eso ocurría acá, en Buenos Aires, porque en Corrientes, en el Chaco, era otra cosa. Por ejemplo, Cocomarola, que dormía la siesta, tenía, todas las tardes, una cola enorme de gente en la puerta de la casa para contratarlo, y que tenía que esperar uno o dos años para eso. Él trabajaba todos los días. Y eso es lo que Buenos Aires no sabe. Ernesto Montiel trabajaba todos los días, igual que Tarragó Ros padre, que tenía un porte, una elegancia, y los paisanos le hacían un caminito para que el pasara y lo saludaban con el sombrero. Yo eso lo viví, pero fui tocando diferente. Evidentemente, la gente hoy, ya con casi 70 de tocar, también cambió. Yo no se si hay algún colega que haya llegado a tanto. Y voy y vengo de Francia, y tengo que cambiar de continente, y de idioma, y de temperatura, y siempre llevando mi balijita con mi acordeón. Y sí, la música ha cambiado. Pero tengamos en cuenta que entre el año en el que nació el maestro Cocomarola, en 1915, y lo que vive hoy un muchacho o una señorita de 14, 15 años, son muchos lo que han tocado chamamé. Y es imposible que no haya cambiado. Los jóvenes tocan ahora con mi manera de tocar, también. Aunque todavía a alguno le dicen que si toca como yo, no lo contratan. Por eso me tuve que refugiar en Brasil o en Francia, por ejemplo. 7 años estuve sin volver, hasta que los franceses me dijeron “Barboza, vuelva a su país, llene su canasto con sus flores, con los cantos de sus pájaros, y vuelva deleitarnos con su música”. Y me dieron 20 mil dólares para volver, incluso cuando mi música no era conocida. Yo pude no haber vuelto nunca más a mi país, si no era por eso. Yo pude desarrollar mi música allá. Y tuve el honor de que el gobierno francés me distinguiera con el título de Caballero de las Artes y las Ciencias, un verdadero honor.
¿Pasa eso todavía, lo de que si alguien toca como usted, no lo contratan?
Sí, un músico me lo dijo, porque le dijeron que si no, la gente no baila. El chico me dijo que, entonces, tenía que tocar como el papá, para que lo contraten. Sí empezó a ganarse un lugar en escenarios más chicos, para 200 0 300 personas, un poco como yo, ahora en Vinilo, por ejemplo. Y a mí me encanta tocar para esa cantidad de gente. Pero cuando me toca tocar en un festival, como he ido ahora, también lo hago.
¿Para dónde cree que va su música?
Eso lo va a decir la gente; nunca pude predecir eso, porque siempre pensé que mi música no gustaba. Yo voy caminando con el tiempo, mi mirada me permite ir a donde voy, y mi pasado está bien presente en mí. Intento que mi carcaza tenga buenos movimietos, y le digo gracias al Eterno, por permitirme vivir sin dolores. Hoy mismo, sin embargo, a veces tengo miedo de ir a tocar al Festival del Chamamé, por ejemplo, porque, me pregunto: “¿les gustará?”. Y, oh sorpresa, la gente aplaude con menos fuerza que con otros colegas, que tal vez piden aplusos, piden palmas, o que piden sapucai, pero aplaude. Simplemente, este humilde músico, se sienta en una silla con su acordeón, y toca. Y lo demás, pasa porque el público lo acepta o no. Yo sigo tocando como mi espíritu me lo indica.
Tal vez sea el intérprete más notable de una larga tradición, ya casi centenaria, y que ha tenido que sobreponerse, muchas veces, a la indiferencia, cuando no al desdén. Tal vez nadie haya tocado nunca su instrumento como él, aunque con él toquen, cada vez y de alguna forma mágica e inexplicable, todos sus maestros y todos sus muchos discípulos. Tal vez jamás un acordeón haya sonado así, nunca, como cuando él lo toca. Sin embargo, Raúl Barboza respira serenidad y templanza cuando conversa, igual que cuando toca, a sabiendas de que nada de eso es demasiado cierto, a menos de que sean sus manos las que hablen por él. Un ciclo de conciertos lo trae nuevamente a Buenos Aires desde la París en la que vive hace ya muchos años. Una oportunidad imperdible para escucharlo, sencillamente.
¿Cómo está viviendo el ciclo de conciertos en Café Vinilo?
Los estoy viviendo con mucha alegría, primero porque es un lugar que me agrada, al que no es la primera vez que voy. Cuando uno va siempre a un mismo sitio, la gente se acostumbra, y eso no está mal. Me siento bien porque es un público que me conoce, y con el que me permito ciertas licencias, como la de improvisar. Hay mucha gente que viene todas las noches; sin son 15 actuaciones, compra las 15 entradas. Me alegra mucho estar en ese lugar.
Esa relación con el público, de tanta fidelidad, ¿cree que tiene algo que ver con su propuesta de chamamé, de hacerlo una música para escuchar y no solamente para bailar?
No lo se, lo cierto es lo siguiente: yo me he criado con la música tradicional, que yo le digo así porque escuché las composiciones de Cocomarola, de Montiel, de Isaco Abitol. Por yo ser chico, yo tomaba esos colores e intentaba acercarme a ellos, a los colores de mis mayores. Con los años, fui agregando mi propia personalidad, así como uno agrega una manera de hablar, y se le va definiendo a uno el timbre de voz y la manera de decir las cosas. Pienso que, musicalmente, también he ido cambiando desde ese ángulo, pero sin buscarlo y sin quererlo. Por ahí sí estaba buscando alguna manera y algunos colores, pero nunca quise cambiar ni ir en contra de nada. Muy por el contrario, cuando yo me di cuenta de que mis músicas no eran como las tocaban esos maestros, mi idea fue intentar no perder de ninguna manera mi sonido personal, pero al mismo tiempo siempre quise que cuando se escucha un chamamé tocado por mí, que se sepa que es un chamamé, que no es un chamamé de plástico. Yo vengo de ahí, con eso sabores, con esos colores, con esos vientos, con el agua, con el canto de los pájaros y mi música que, melódicamente, suele tener otros giros, no deja de ser chamamé. Yo soy hijo de correntino, y de mamá santafesina, criada en Curizú Cuatiá, guaraníparlante, yo me he criado entre los guaraníes, y los conozco bien, pero tengo otra manera de imaginar la música. La imagino también a través de los sonidos que me ofrece el mundo, que me ofrece la selva, que me ofrecen los pájaros, los ríos, y el sonido del silencio, esa nada que también toca el espíritu. Y, a partir de ahí, voy creando como si fuera ponerle música a un film, a una parte de la vida. Una melodía siempre tiene una razón de existir, y lo dicen los títulos: Invierno en París, o El último Ona, o Luz de amanecer, que no puede ser, por ejemplo, una chamamé rabioso, tocado en sol mayor o en mí mayor; le tengo que dar un carácter de acuerdo al título, o el título será acorde con el carácter de la música.
Siempre subraya la influencia del entorno en los modos de tocar cualquier música. ¿Qué influencia cree que tiene en su música el paisaje de la ciudad?
Yo he tenido siempre mucho cuidado de saber que un porteño no habla como un provinciano. Habla mucho más rápido, a veces no pronuncia bien las palabras, pero no por eso deja de ser una persona con conexiones; pero piensa diferente, camina diferente, se atropella con el otro, no pide disculpas, porque a lo mejor no tiene tiempo. Esas prioridades del hombre de la ciudad, hacen que sea de una manera. Yo vivo entornado con esa gente, con esas personas. Cuando voy al interior, las personas con quienes converso tienen una hablar más cansino, tienen otros colores para hablar, se toman el tiempo para responder por sí o por no. Además, habiendo nacido en Buenos Aires, no tengo el constante canto de los pájaros. Hace mucho que yo no escucho un mirlo acá, o un jilguero. Pero sí lo escucho en París, donde a las 4 de la mañana, los jilgueros, o corochiré, como se dice en guaraní, aparecen y se paran arriba de las antenas de televisión, y empiezan a cantar. Y, después, a la tardecita. Ve, ahí estoy hablando como un hombre del interior: no digo “a eso de las 4”, digo “a la tardecita”. Una vez me dijo un indio: “el hombre blanco es el dueño de los horarios precisos, pero nosotros somos dueños del tiempo”. Y ahí está la diferencia. Yo soy un hombre que tiene esas dos culturas, ya de nacimiento, esas dos posibilidades de cultivar la música. Si yo tengo que tocar un tango, aprendo. Yo aprendí a tocar chacareras, por ejemplo. Me fui a la casa del padre de Peteco Carabajal, don Carlos Carabajal, y con él aprendí a rasguear la chacarera, y el sonido, que yo no pude encontrar, que eran las mismas notas, pero con una distancia específica entre cada una, que es como tocaba Hugo Días, por ejemplo, y yo no me daba cuenta. Cuando empecé a tocar tangos, empecé a tocar como tocaba Troilo, después escuché a Rodolfo Mederos, por ejemplo. Y yo aprendí tocarlo, aprendía a respetar sus colores. Hay una cadencia en el tango, que se la da la mano izquierda, para tocar mi instrumento, que yo aprendí a manejar; yo no tocaba la mano izquierda hasta que conocí a un músico brasileño, Ildo Patriarca, de quien aprendí a hacerlo. No me enseñó, yo aprendí, porque para la música yo tengo una enorme memoria, no para otras cosas, pero para la música sí. Y eso es lo que hay que hacer. Cuando yo escucho a un chico tocar una chamamé, yo se que no es de la región, y que tampoco ha hecho ningún esfuerzo para tocar como debe ser, porque el pulso chamamecero no es el mismo que el del tango; el pulso de la chacarera trunca no es el mismo. Sin embargo, alguien que puede tocar muy bien la chacarera trunca es mi colega Dino Saluzzi, que qué bandoneonista es tocando tango, pero cómo toca también la chacarera, la música del lugar donde él nació física y espiritualmente. Que es lo que me pasa a mí: yo se tocar un chamamé como un hombre de la ciudad o como un hombre que vive en el monte. Y puedo tocar un tango muy parecido a como lo toca un tanguero. Pero, con una diferencia: yo me tomo el tiempo para poner el dedo sobre la tecla.
Es el músico yendo a la música y no esperando que la música venga a él.
Muchas veces me dicen en Francia que hablo muy bien el francés. Y cuando me preguntan de dónde vengo, se sorprenden. Yo les digo que intento tener un buen sonido, pronunciar las palabras, pero no intento esconder que yo no soy francés. Igual que cuando yo escucho acá a los muchachos franceses que hacen programas de cocina, y hablan de un puchero o un guiso con el acento típico de donde vienen. Es lo mismo. También la música francesa tiene el acento tónico, y sus valses están acentuados en el primer tiempo, y no como los hago yo o como los hacen los peruanos, que acentuamos en el tercer tiempo. Nosotros usamos la síncopa para la música permanentemente, algo que los franceses no hacen. Sí tienen otras cosas que son muy importantes, como la disciplina, por ejemplo. Se trata de eso, de aprender a hablar en ese idioma.
En los últimos años ha habido una revitalización del chamamé como un género musical al que se lo respeta. ¿Siente alguna responsabilidad sobre eso?
No puedo decirlo, porque no lo se. Lo que yo sí se es que, cuando yo era chico, me crié en los bailes, desde los 12 años que empecé a tocar en esos lugares. En esos bailes, ya desde chico, veía la diferencia que se hacía en Buenos Aires entre las músicas: “típica, jazz, folclore y… guaraní”, que no le decían ni siquiera chamamé. Estaba aparte. Cuando había dos pistas de baile, en la que yo tocaba estaba siempre al fondo. Y también en la pista de adelante los baños estaban nuevos, y las mesas estaban decoradas, y en el fondo no. No había manteles, las sillas eran de paja y, a veces, con un agujero en el medio. Los baños estaban higienizados, pero con un fuerte olor a acaroína. Yo veía esa diferencia: el chamamé, al fondo, no se lo podía mostrar. Pero eso ocurría acá, en Buenos Aires, porque en Corrientes, en el Chaco, era otra cosa. Por ejemplo, Cocomarola, que dormía la siesta, tenía, todas las tardes, una cola enorme de gente en la puerta de la casa para contratarlo, y que tenía que esperar uno o dos años para eso. Él trabajaba todos los días. Y eso es lo que Buenos Aires no sabe. Ernesto Montiel trabajaba todos los días, igual que Tarragó Ros padre, que tenía un porte, una elegancia, y los paisanos le hacían un caminito para que el pasara y lo saludaban con el sombrero. Yo eso lo viví, pero fui tocando diferente. Evidentemente, la gente hoy, ya con casi 70 de tocar, también cambió. Yo no se si hay algún colega que haya llegado a tanto. Y voy y vengo de Francia, y tengo que cambiar de continente, y de idioma, y de temperatura, y siempre llevando mi balijita con mi acordeón. Y sí, la música ha cambiado. Pero tengamos en cuenta que entre el año en el que nació el maestro Cocomarola, en 1915, y lo que vive hoy un muchacho o una señorita de 14, 15 años, son muchos lo que han tocado chamamé. Y es imposible que no haya cambiado. Los jóvenes tocan ahora con mi manera de tocar, también. Aunque todavía a alguno le dicen que si toca como yo, no lo contratan. Por eso me tuve que refugiar en Brasil o en Francia, por ejemplo. 7 años estuve sin volver, hasta que los franceses me dijeron “Barboza, vuelva a su país, llene su canasto con sus flores, con los cantos de sus pájaros, y vuelva deleitarnos con su música”. Y me dieron 20 mil dólares para volver, incluso cuando mi música no era conocida. Yo pude no haber vuelto nunca más a mi país, si no era por eso. Yo pude desarrollar mi música allá. Y tuve el honor de que el gobierno francés me distinguiera con el título de Caballero de las Artes y las Ciencias, un verdadero honor.
¿Pasa eso todavía, lo de que si alguien toca como usted, no lo contratan?
Sí, un músico me lo dijo, porque le dijeron que si no, la gente no baila. El chico me dijo que, entonces, tenía que tocar como el papá, para que lo contraten. Sí empezó a ganarse un lugar en escenarios más chicos, para 200 0 300 personas, un poco como yo, ahora en Vinilo, por ejemplo. Y a mí me encanta tocar para esa cantidad de gente. Pero cuando me toca tocar en un festival, como he ido ahora, también lo hago.
¿Para dónde cree que va su música?
Eso lo va a decir la gente; nunca pude predecir eso, porque siempre pensé que mi música no gustaba. Yo voy caminando con el tiempo, mi mirada me permite ir a donde voy, y mi pasado está bien presente en mí. Intento que mi carcaza tenga buenos movimietos, y le digo gracias al Eterno, por permitirme vivir sin dolores. Hoy mismo, sin embargo, a veces tengo miedo de ir a tocar al Festival del Chamamé, por ejemplo, porque, me pregunto: “¿les gustará?”. Y, oh sorpresa, la gente aplaude con menos fuerza que con otros colegas, que tal vez piden aplusos, piden palmas, o que piden sapucai, pero aplaude. Simplemente, este humilde músico, se sienta en una silla con su acordeón, y toca. Y lo demás, pasa porque el público lo acepta o no. Yo sigo tocando como mi espíritu me lo indica.
- SECCIÓN
- Archivo
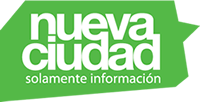






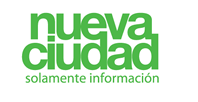
COMENTARIOS