- Archivo
- 29.11.2013
Martín Buscaglia: “Tu singularidad, tu esencia, está siempre, hagas lo que hagas”
Por Sebastián Scigliano
Inquieto, viajero, aluvional, ciertamente inclasificable, Martín Buscaglia es, de la larga historia de compositores y canta autores uruguayos, probablemente el más contemporáneo. Y, sin embargo, lejos de esa presunta extravagancia, su nueva propuesta es un espectáculo de él solo con la guitarra, en el que además se incluye un homenaje a su padre, Horacio “el corto” Buscaglia, una figura fundacional del movimiento del que ahora es parte el propio Martín. “La manera de aprender de tus maestros, no es hacer lo mismo que ellos hicieron, sino capturar esa impronta que ellos tenían”, dice. Y vaya si lo logra.
En general se te asocia con un sonido más barroco, de muchas capas, así que soprende un poco esta propuesta nueva que estás presentando de voz y guitarra, solamente. ¿Cómo te llevás con ese formato?
Me llevo bárbaro. Lo que pasa es que a veces hay cosas que uno hace que llaman más la atención que otras, pero en el fondo, si se escuchan mis discos, toco muchos instrumentos y, en general, son bastante clásicos: hay pianos, bajos, guitarras acústicas y eléctricas. Entiendo que si tocás con un juguete, eso se destaque, pero no todo es así. Yo toco en el formato hombre – orquesta, que es el lado más barroco, experimental, teatral, pero también toco con los Bochamakers, que es un grupo de rock, candombe o cómo lo quieras llamar, que toca con instrumentos clásicos. Lo que me pasa es que, por un lado, tanto cuando toco con la banda como cuando toco como el hombre – orquesta, no toco tanto la viola, porque me dedico más a cantar, en el grupo, por ejemplo, y en hombre orquesta toco muchas cosas, pero poco. Pero la guitarra es lo que toco desde siempre y es un instrumento, como el bajo, con el que me siento muy cómodo, siento que tengo un lenguaje propio con eso. Me ha pasado que, después de hacer estos toques, muy poquitos por ahora, haya venido gente a decirme “cómo estás tocando la viola”, como si hubiera aprendido a tocar en el último año, y no, toqué desde siempre, lo que pasa es que no siempre es necesario mostrar todo lo que hacés. Hago lo que me parece que aporta al conjunto. Al mismo tiempo, una cosa de la que me di cuenta, que ya la intuía, es que no se pierde nada, y se ganan más cosas.
¿Cómo es eso?
Me parece que, como artista, llega un punto, más temprano o más tarde, en que lográs mostrar tu esencia, tu singularidad, y yo soy conciente de eso y creo que la tengo desde siempre, y que, al mismo tiempo, la he ido desarrollando. Esa singularidad está siempre, hagas lo que hagas. No pasan cosas tan diferentes cuando toco con la banda, como hombre – orquesta o cuando toco solo con la guitarra acústica. Se agregan otras cosas, el énfasis está puesto en otro lado, pero no es tan diferente, y pienso que si tocara con otro formato, tampoco pasaría, incluso con el formato más inusitado.
¿Te diste cuenta de eso antes o después de hacer esta experiencia solo con la guitarra?
Esto solo con la guitarra es una cosa que quería hacer hace tiempo por esa picazón que tengo yo de cambiar, pero sí es una cosa que la intuía, y haciéndolo me di cuenta d eso empíricamente, digamos. Me di cuenta de que pasa lo mismo y más cosas, también. Me parece que el germen de lo que sos está en todo lo que hagas, para bien y para mal, y aunque quisiera escaparme, no podría.
Uruguay tiene una larga y prolífica tadición de canta autores. ¿Qué te parece que le agregaste a esa historia?
Estoy de acuerdo con que Uruguay es una cantera enorme de compositores y cantautores, solistas en general. Por un lado, me siento parte de ello, sin duda, porque me gustan todos ellos, porque los conozco, y porque parecido a todos ellos tengo el hecho de que hago realmente lo que quiero, más allá de que guste más o guste menos, y eso es el ejemplo que te dan todos esos inmensos artistas, que siempre hicieron lo que sentían que te tenían que hacer. No se si soy yo el que tenga que decir qué le agregué a esa historia, lo que sí se es que tomo de ellos, que en esa raíz candombera está mi lugar, sólo que pasada por otros filtros, por los míos propios, probablemente.
Se dice que sos, de todos ellos, el más cosmopolita.
Eso puede ser, me parece que son cosas naturales, que no se pueden forzar. Creo que tiene que ver con el momento que me tocó vivir, con una cosa personal. Estamos armando una cosa con Mandrake Wolf, que es un artista increíble, y me decía “no, loco, vos que viajás, a mí me da miedo”, como que eso de viajar es un sello mío. También hay músicas más cosmopolitas que otras, viajeras. Me ha pasado con amigos de otros países, escuchar a Jaime Roos y que no lo entiendan, o con Fernando Cabrera mismo, que fuera del Río de la Plata se fijan más en una emisión de la voz, que nosotros ya la tenemos incorporada, o que la trascendemos, o que la vemos como algo maravilloso, pero que no es tan cosmopolita. Me pasó también en España con Spinetta, que es un semi dios, pero gente de otros países se fijaba en el sonido de la viola, en los efectos que le ponía, y les rechinaba. Me parece eso, que hay músicas más errantes, más viajeras que otras, y así es la mía, cosa que me parece lógico, porque yo soy así también. De hecho, creo que es una temática recurrente en mis canciones.
Este espectáculo incluye un homenaje a tu papá, del que venís de publicar una antología. ¿Podés contar brevente quién fue y por qué lo homenajeás?
Mi viejo fue una figura fundamental de la contracultura uruguaya, contracultura que después se volvió cultura popular, desde los ´60 hasta ahora, de hecho. Lo fue de mil maneras, por muchos lados. Primero con Eduardo Mateo y con Rada fueron los primeros que empezaros a componer candombes con llevadas beatleras, psicodélicas, con letras en español, al mismo tiempo dirigía teatro, tenía un programa de radio diario, nocturno, de tres horas, super escuchado, escribía diariamente una columna en periódico, super leída, la campaña por la que llegó la izquierda al gobierno de Montevideo, por primera vez, fue creada e interpretada por él. En eas campaña él era un personaje, el “profesor paradójico”, que fue un hito en la vida política uruguaya. Había una línea de botellas de sidra, por ejemplo, ese año, con la imagen de mi viejo. Tuvo un grupo de música para niños durante la dictadura, “Canciones para no dormir la siesta”, que fue emblemático para todos los que se quedaron, porque el grupo que más agitó la resistencia para los que estaban acá fue ese; llevaba 20 mil personas. Hacían funciones para chicos y otras para grandes, de trasnoche, en la que no cambiaban nada del repertorio, pero en las que todo tenía otro sentido. Una cosa muy removedora y muy masiva. Escribió una canción con Mateo, El príncipe azul, que según una encuesta es una de las cinco canciones que todo uruguayo sabe. Lo que no había era ningún registro de su lado poético, como que estaba desperdigado en todo eso que hacía, pero no había ninguna obra que lo reuniera. Entonces lo que publicamos es una antología de ese trabajo de él, letras de canciones, poesías, fotos, textos. Es una cosa muy sesentista en el clima, pero muy inspiradora. Y una parte importante de este concierto, “Solo guitarra”, lo dedico exclusivamente a ese libro. Recreo parte de la obra de mi viejo, pero también parte de la música uruguaya de los ´60 hasta acá, por lo menos la que me toca a mí vivencialmente.
Esa es como tu gran cuna.
Sin duda, es la movida que tuvo su equivalente en todos los países, como en Argentina cuando arrancaba Almendra o Los gatos, y en Brasil el tropicalismo, y Kiko Veneno en España, y obvio que los Beatles y Ravi Shankar. Yo mamé todo eso desde que nací, mamé una manera peculiar de pararse ante la música. Ahí estaban Hugo Fatoruso, Rada, Mateo, Urbano Moraes, son la pedagogía máxima, primigenia. Aparte, la manera de aprender de eso, de tus maestros, no es hacer lo mismo que ellos hicieron, sino capturar esa impronta que ellos tenían, con la misma visión, el mismo enfoque. Mateo es el ejemplo máximo. Sus primeros discos son hermosos, luminosos, y te enamorás de eso al instante, pero sus últimos discos son de electrónica, por fuera de lo cheto y de lo cool, y milongas mántricas, intrincadas. Pero eso es lo que él tenía ganas de hacer, por más de que él podía hacer esos temas hermosos que todos amaban. Por más que los discos que más se atesoren sean los primeros discos de Mateo, el ejemplo máximo de cómo él era son sus últimos discos, ese es el artista.
¿Y vos, qué sonido estás buscando ahora?
Por lo pronto, estoy disolviendo el hombre – orquesta y estoy tocando la guitarra. Hice el disco con Kiko Veneno el año pasado, que fue una experiencia increíble, y ahora estoy produciendo un disco, de “Pinocho” Routin, que es un murguero, y es muy interesante lo que está saliendo, porque es alguien bien de otro palo. Y estoy bastante minimalista, en general, y sospecho que el próximo disco va a ser así. Igual, una cosa es lo que uno quiere, y otra es lo que quieren las canciones.
¿Y quién decide, vos o las canciones?
Las canciones, pero a la vez las hiciste vos, así que termina siendo un círculo en el que todos ganan.
Inquieto, viajero, aluvional, ciertamente inclasificable, Martín Buscaglia es, de la larga historia de compositores y canta autores uruguayos, probablemente el más contemporáneo. Y, sin embargo, lejos de esa presunta extravagancia, su nueva propuesta es un espectáculo de él solo con la guitarra, en el que además se incluye un homenaje a su padre, Horacio “el corto” Buscaglia, una figura fundacional del movimiento del que ahora es parte el propio Martín. “La manera de aprender de tus maestros, no es hacer lo mismo que ellos hicieron, sino capturar esa impronta que ellos tenían”, dice. Y vaya si lo logra.
En general se te asocia con un sonido más barroco, de muchas capas, así que soprende un poco esta propuesta nueva que estás presentando de voz y guitarra, solamente. ¿Cómo te llevás con ese formato?
Me llevo bárbaro. Lo que pasa es que a veces hay cosas que uno hace que llaman más la atención que otras, pero en el fondo, si se escuchan mis discos, toco muchos instrumentos y, en general, son bastante clásicos: hay pianos, bajos, guitarras acústicas y eléctricas. Entiendo que si tocás con un juguete, eso se destaque, pero no todo es así. Yo toco en el formato hombre – orquesta, que es el lado más barroco, experimental, teatral, pero también toco con los Bochamakers, que es un grupo de rock, candombe o cómo lo quieras llamar, que toca con instrumentos clásicos. Lo que me pasa es que, por un lado, tanto cuando toco con la banda como cuando toco como el hombre – orquesta, no toco tanto la viola, porque me dedico más a cantar, en el grupo, por ejemplo, y en hombre orquesta toco muchas cosas, pero poco. Pero la guitarra es lo que toco desde siempre y es un instrumento, como el bajo, con el que me siento muy cómodo, siento que tengo un lenguaje propio con eso. Me ha pasado que, después de hacer estos toques, muy poquitos por ahora, haya venido gente a decirme “cómo estás tocando la viola”, como si hubiera aprendido a tocar en el último año, y no, toqué desde siempre, lo que pasa es que no siempre es necesario mostrar todo lo que hacés. Hago lo que me parece que aporta al conjunto. Al mismo tiempo, una cosa de la que me di cuenta, que ya la intuía, es que no se pierde nada, y se ganan más cosas.
¿Cómo es eso?
Me parece que, como artista, llega un punto, más temprano o más tarde, en que lográs mostrar tu esencia, tu singularidad, y yo soy conciente de eso y creo que la tengo desde siempre, y que, al mismo tiempo, la he ido desarrollando. Esa singularidad está siempre, hagas lo que hagas. No pasan cosas tan diferentes cuando toco con la banda, como hombre – orquesta o cuando toco solo con la guitarra acústica. Se agregan otras cosas, el énfasis está puesto en otro lado, pero no es tan diferente, y pienso que si tocara con otro formato, tampoco pasaría, incluso con el formato más inusitado.
¿Te diste cuenta de eso antes o después de hacer esta experiencia solo con la guitarra?
Esto solo con la guitarra es una cosa que quería hacer hace tiempo por esa picazón que tengo yo de cambiar, pero sí es una cosa que la intuía, y haciéndolo me di cuenta d eso empíricamente, digamos. Me di cuenta de que pasa lo mismo y más cosas, también. Me parece que el germen de lo que sos está en todo lo que hagas, para bien y para mal, y aunque quisiera escaparme, no podría.
Uruguay tiene una larga y prolífica tadición de canta autores. ¿Qué te parece que le agregaste a esa historia?
Estoy de acuerdo con que Uruguay es una cantera enorme de compositores y cantautores, solistas en general. Por un lado, me siento parte de ello, sin duda, porque me gustan todos ellos, porque los conozco, y porque parecido a todos ellos tengo el hecho de que hago realmente lo que quiero, más allá de que guste más o guste menos, y eso es el ejemplo que te dan todos esos inmensos artistas, que siempre hicieron lo que sentían que te tenían que hacer. No se si soy yo el que tenga que decir qué le agregué a esa historia, lo que sí se es que tomo de ellos, que en esa raíz candombera está mi lugar, sólo que pasada por otros filtros, por los míos propios, probablemente.
Se dice que sos, de todos ellos, el más cosmopolita.
Eso puede ser, me parece que son cosas naturales, que no se pueden forzar. Creo que tiene que ver con el momento que me tocó vivir, con una cosa personal. Estamos armando una cosa con Mandrake Wolf, que es un artista increíble, y me decía “no, loco, vos que viajás, a mí me da miedo”, como que eso de viajar es un sello mío. También hay músicas más cosmopolitas que otras, viajeras. Me ha pasado con amigos de otros países, escuchar a Jaime Roos y que no lo entiendan, o con Fernando Cabrera mismo, que fuera del Río de la Plata se fijan más en una emisión de la voz, que nosotros ya la tenemos incorporada, o que la trascendemos, o que la vemos como algo maravilloso, pero que no es tan cosmopolita. Me pasó también en España con Spinetta, que es un semi dios, pero gente de otros países se fijaba en el sonido de la viola, en los efectos que le ponía, y les rechinaba. Me parece eso, que hay músicas más errantes, más viajeras que otras, y así es la mía, cosa que me parece lógico, porque yo soy así también. De hecho, creo que es una temática recurrente en mis canciones.
Este espectáculo incluye un homenaje a tu papá, del que venís de publicar una antología. ¿Podés contar brevente quién fue y por qué lo homenajeás?
Mi viejo fue una figura fundamental de la contracultura uruguaya, contracultura que después se volvió cultura popular, desde los ´60 hasta ahora, de hecho. Lo fue de mil maneras, por muchos lados. Primero con Eduardo Mateo y con Rada fueron los primeros que empezaros a componer candombes con llevadas beatleras, psicodélicas, con letras en español, al mismo tiempo dirigía teatro, tenía un programa de radio diario, nocturno, de tres horas, super escuchado, escribía diariamente una columna en periódico, super leída, la campaña por la que llegó la izquierda al gobierno de Montevideo, por primera vez, fue creada e interpretada por él. En eas campaña él era un personaje, el “profesor paradójico”, que fue un hito en la vida política uruguaya. Había una línea de botellas de sidra, por ejemplo, ese año, con la imagen de mi viejo. Tuvo un grupo de música para niños durante la dictadura, “Canciones para no dormir la siesta”, que fue emblemático para todos los que se quedaron, porque el grupo que más agitó la resistencia para los que estaban acá fue ese; llevaba 20 mil personas. Hacían funciones para chicos y otras para grandes, de trasnoche, en la que no cambiaban nada del repertorio, pero en las que todo tenía otro sentido. Una cosa muy removedora y muy masiva. Escribió una canción con Mateo, El príncipe azul, que según una encuesta es una de las cinco canciones que todo uruguayo sabe. Lo que no había era ningún registro de su lado poético, como que estaba desperdigado en todo eso que hacía, pero no había ninguna obra que lo reuniera. Entonces lo que publicamos es una antología de ese trabajo de él, letras de canciones, poesías, fotos, textos. Es una cosa muy sesentista en el clima, pero muy inspiradora. Y una parte importante de este concierto, “Solo guitarra”, lo dedico exclusivamente a ese libro. Recreo parte de la obra de mi viejo, pero también parte de la música uruguaya de los ´60 hasta acá, por lo menos la que me toca a mí vivencialmente.
Esa es como tu gran cuna.
Sin duda, es la movida que tuvo su equivalente en todos los países, como en Argentina cuando arrancaba Almendra o Los gatos, y en Brasil el tropicalismo, y Kiko Veneno en España, y obvio que los Beatles y Ravi Shankar. Yo mamé todo eso desde que nací, mamé una manera peculiar de pararse ante la música. Ahí estaban Hugo Fatoruso, Rada, Mateo, Urbano Moraes, son la pedagogía máxima, primigenia. Aparte, la manera de aprender de eso, de tus maestros, no es hacer lo mismo que ellos hicieron, sino capturar esa impronta que ellos tenían, con la misma visión, el mismo enfoque. Mateo es el ejemplo máximo. Sus primeros discos son hermosos, luminosos, y te enamorás de eso al instante, pero sus últimos discos son de electrónica, por fuera de lo cheto y de lo cool, y milongas mántricas, intrincadas. Pero eso es lo que él tenía ganas de hacer, por más de que él podía hacer esos temas hermosos que todos amaban. Por más que los discos que más se atesoren sean los primeros discos de Mateo, el ejemplo máximo de cómo él era son sus últimos discos, ese es el artista.
¿Y vos, qué sonido estás buscando ahora?
Por lo pronto, estoy disolviendo el hombre – orquesta y estoy tocando la guitarra. Hice el disco con Kiko Veneno el año pasado, que fue una experiencia increíble, y ahora estoy produciendo un disco, de “Pinocho” Routin, que es un murguero, y es muy interesante lo que está saliendo, porque es alguien bien de otro palo. Y estoy bastante minimalista, en general, y sospecho que el próximo disco va a ser así. Igual, una cosa es lo que uno quiere, y otra es lo que quieren las canciones.
¿Y quién decide, vos o las canciones?
Las canciones, pero a la vez las hiciste vos, así que termina siendo un círculo en el que todos ganan.
- SECCIÓN
- Archivo
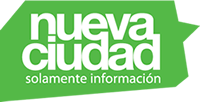






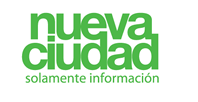
COMENTARIOS