- Archivo
- 11.10.2013
Adrián Iaies: “Recién ahora el jazz se está volviendo contracultural en Argentina”
Por Sebastián Scigliano
Pianista de jazz. Ni siquiera músico de jazz. Mucho menos músico a secas. Eso es lo que Adrián Iaies quiere ser, según él mismo confiesa. Un artesano que arma música, solo y con otros, y que funda desde esa simpleza una trama en la que sostiene su carrera, cuyo último fruto es Small hours, late at night, el disco que presenta por estos días junto a su cuarteto. Sobre cómo es hacer esa música, sobre el jazz y sus mutaciones y sobre el festival de ese género que dirige conversó con Nueva Ciudad.
¿De qué te dan ganas primero, de hacer un disco o de pensar en tocarlo en vivo?
Ni una cosa ni la otra. Me parece que hay que arrancar por saber qué significa presentar un disco, teniendo en cuenta la estética de un artista de jazz. Si tocás rock, se supone que el público está esperando lo lógico, que es que vos presentás el disco en el orden en que lo grabaste, o tocar un par de temas viejos antes y el disco después, o guardarse los hits para el final, o alguna opción de esas. En el jazz no hay nada de todo eso. Se supone que cuando presentás un disco es básicamente una celebración, es una excusa para celebrar la salida de ese disco, tocás algo de lo que está en el disco y después tocás música nueva, porque se supone que esa música ya la venís tocando desde antes, y no querés tocarla mucho tiempo más. Igual, no hay un único discurso o una única mecánica. Yo he ido a escuchar músicos de jazz afuera, y los vi presentar un disco y tocarlo entero, pero en general no es lo que sucede. Sí uno respeta el sonido que hay en el disco, eso sí. Si hay distintos formatos, solos, duos, tríos o cuartetos, tratás de que en vivo suceda lo mismo, aun cuando no sean los mismos temas.
¿Y vos te sentís cómodo con esa mecánica?
A mí me gusta mucho acompañar a otros músicos, esa es una cosa mía bastante habitual. Desde que está Mariano Loiácono en el grupo, por ejemplo, hay un rol de solista que yo le cedo a él, y lo hago gustoso porque creo que puede hacer eso dentro de mi grupo del modo que a mí me gusta. Lo que no podés perder de vista nunca, cuando presentás un disco, es de que estás arriba de un escenario, y que hay gente que te vino a ver. El público no es una excusa, es el fin en sí mismo, vos estás tocando para ellos. Cuando armás la presentación, tenés que pensar eso. Yo no puedo hacer subir a Barbie Martínez a cantar un solo tema, porque en términos de la idea global del espectáculo, queda desbalanceado.
Charly García viene diciendo que, cuando estudiaba música clásica, se frustraba porque para componer había que estar muerto. Con el jazz no pasa exactamente lo mismo, pero casi. ¿Cómo te llevás con tu faceta de compositor en ese género?
Yo compuse desde siempre, con lo cual es para mí un proceso natural. Igual, el proceso de componer en el jazz es diferente. Yo estudié composición clásica muchos años, desde chico, con lo cual se lo que se siente cuando uno intenta meterse con la música que, a grandes rasgos, la compusieron todos tipos que están muertos. Cuando vos componés jazz, componés pensando que esa música funcione como cuando tocás jazz sobre una música que no te pertenece. Yo escribo un tema, y espero que funcione como un standard, en el sentido de que pueda construir una historia sobre ese tema, de que el tema ofrezca un espacio no solo para la improvisación, sino también para la interacción y que, mágicamente, porque es así, aparezcan en el papel, en el arreglo, resquicios para que el tema se convierta en algo que no era cuando yo lo escribí. Y que no era en el primer ensayo. Tanto que yo toque música mía como música que no me pertenece, a donde apunto es al mismo lugar. No siento que tenga un peso tan definitivo como si quisiera componer una sonata para piano. A mí es algo que me gusta hacer, además, es algo que disfruto, no lo vivo con el peso de ver quiénes compusieron antes, Mingus, Ellington, Monk. Me gusta lo que compongo. El otro día estrenamos un tema que escribí para hija, que tenía medio ensayo. Y uno de los músicos me dijo, cuando terminamos: “hace rato que no toco algo que me guste tanto”. Y en vez de estrenar ese tema yo podría haber tocado otro, otra balada, pero funcionó como si hubiese tocado un standard. Porque es el repertorio lo que funciona de otro modo en el jazz. Primero, tenés que estar enamorado de ese repertorio para poder tocarlo, y por otro lado no deja de ser una plataforma a partir de la cual construir algo.
¿Hay un Jazz argentino?
Es la gran pregunta, esa. Siempre digo que esto es como preguntarle a un cordobés por qué habla con cantito. Te va a decir que no habla con tonada, sino que habla como se habla. Preguntarle a un músico de argentino jazz si hay un jazz argentino es difícil. Uno diría que hay un jazz argentino en la medida en que sucede algo muy obvio, que es que estás tocando un repertorio armado sobre música argentina. A mí no es una respuesta que me convenza del todo, en principio porque se supone que el jazz es la estética de lo no obvio y lo no explícito. Entonces, si hay un jazz argentino en la medida en que estoy tocando Caminito o un tema de Spinetta, a mí eso no me alcanza.
De hecho, la pregunta es, básicamente, por la versión de Caminito que incluiste en el disco.
Yo preferiría pensar en que si hay un jazz argentino, no es porque el origen del repertorio sea argentino, sino porque hay un sonido. Hago una comparación, y es difícil explicarlo con palabras, porque es algo que se escucha. Yo escucho jazz italiano, y lo reconozco enseguida, y no porque estén tocando canzonetas. Pero escucho jazz español y no lo reconozco, suenan como gringos, y gringos de segunda, encima. Escuchás a los franceses, y según quién, escuchás algo, o no, pero los intalianos sí. Hay un jazz italiano claramente.
¿Y te parece que le pasaría lo mismo a un músico italiano con el jazz argentino?
No lo se. Yo sospecho que hay un sonido que empieza a ser argentino, más allá del repertorio. Que yo no quiera recurrir al repertorio como una respuesta, no quiere decir que el hecho de haber trabajado sobre ese repertorio no otorgue algunos elementos. A mí me ha pasado que me escuchan tipos de afuera y me dicen que en mi fraseo hay elementos del tango. Y yo no me doy cuenta y, obviamente, no estoy tocando tango. Estoy tocando sobre formas jasísticas, con secuencias armónicas jasísticas, pero es evidente que yo no hablo como habla un gringo.
¿Y eso qué es, años de camino recorrido de una música por un lugar?
Yo creo que sí, que ese recorrido, además, se torna cada vez más personal, como un fenómeno de acción y reacción. Cuanta más globalización, más personal tiene que ser el fenómeno. Yo no diría que hay un jazz americano, que lo hay, seguramente, porque el jazz es americano, pero, ¿hay un sonido Brad Mehldau?, sí; ¿hay un sonido Keith Jarret?, también. Se supone que vos hacés un camino y estás esperando encontrar un sonido que hable de vos, no ya del lugar donde vivís, porque hablar del lugar donde vivís ya es complicado. Yo he ido a tocar a Noruega, y antes que nosotros había un quinteto de noruegos tocando a la manera de Ástor, vestidos del mismo modo, con el escenario armado igual, con un bandoneonista que tocaba parado, como Ástor, pero ¿qué aldea estaban pintando esos tipos? No sonaba noruego, no sonaba tango, no sonaba Piazzolla, no sonaba nada. La intención ya era complicada, porque estaban intentando sonar como algo. Yo no quiero sonar como nada. Trato de sonar como yo mismo. Lo que te ayuda es tener una confirmación que siempre te viene de afuera, de que lo que hacés gusta, de que llama la atención. Eso te ayuda a sentirte un poco más seguro de vos mismo.
Y ese eventual jazz argentino, ¿siempre fue el mismo?
Hay un jazz argentino distinto en los últimos 20 años, porque lo que le ha pasado es un fenómeno de cambio muy radical. Cuando yo empecé a escuchar jazz, los conciertos era de toda gente grande, y los tipos que tocaban eran también todos grandes, que no vivían del jazz, obviamente, sino de grabaciones, de jingles publicitarios, de grabar publicidades. Lo que ha pasado en los últimos 20 años es que los que tocan jazz son tipos muy jóvenes, que llevan un público igual de joven que ellos, con lo que ese jazz incorpora todo lo que estos pibes escuchan. Yo tengo alumnos, que tocan muy bien, y escuchan Bill Evans, Keith Jarret, Brad Mehldau, y escuchan la música que escucha Brad Mehldau: Radiohead, Nirvana, y escuchan Divididos, y de pronto viene uno un día y te dice que escuchó Babasónicos. Evidentemente, encuentran algo ahí. Necesariamente hay un jazz argentino diferente. Eso afuera también sucedió, pero de todas maneras el jazz fue siempre una música contracultural, que afuera la hicieron tipos jóvenes, con actitud contracultural. En Argentina eso nunca fue así, pero se está volviendo contracultural ahora.
¿Cómo se expresa este cambio en el festival de jazz que dirigís?
Cuando dirigís un festival tenés que hacer alianzas, en el sentido de que tenés que tomar partido. Podés decidir hacer un festival mainstran, en el que, de lo local, llamás a los tipos que siempre tienen más chapa, y de los internacionales, llamás a los que tienen nombre. O podés decidir que, en el mismo escenario, primero tocan tipos que tienen un solo disco, y después toca un grupo que se lo conoce más. O armás los cruces con los músicos de afuera, y de repente a un tipo que hace 100 o 150 conciertos al año, por todo el mundo, lo ponés a tocar, como lo he puesto, con Rodrigo Agudello, que cuando lo llamamos no tenía ni un solo disco, o con Juan Manuel Bayón, o con Mariano Loiácono, o con Tomás Fraga, que tiene 23 años, pero el año pasado tocó con la sección rítmica de Alain Jean – Marie, que debe ser de las más pesadas de París. La apuesta que yo hago es a ampliar la base de la oferta de la ciudad en materia de jazz, porque eso implica ampliar también la base de público, entonces le doy a esas expresiones un lugar, pero no uno escondido, sino el mismo escenario en el que se juntan 3000 personas por día, donde toca Javier Malosetti, por ejemplo. Hacer alianzas es hacer eso. Por eso el festival también destina buena parte de su presupuesto a la docencia. A mí me cierra perfectamente todo este cambio, pero tenés que poder bancartela, porque los que vienen desde siempre te tiran el camión encima.
¿Qué querés que te pase como músico?
No espero que me pase nada diferente de lo que me ha pasado. Quiero seguir tocando, y con los músicos que me gustan. Viajar de vez en cuando. Tocar y viajar me ha dado muchísimo. Quiero que me pase eso, que mis hijos me vean tocar, poder tocar con ellos, como voy a hacer con mi hijo Martín este sábado. Esas cosas.
Pianista de jazz. Ni siquiera músico de jazz. Mucho menos músico a secas. Eso es lo que Adrián Iaies quiere ser, según él mismo confiesa. Un artesano que arma música, solo y con otros, y que funda desde esa simpleza una trama en la que sostiene su carrera, cuyo último fruto es Small hours, late at night, el disco que presenta por estos días junto a su cuarteto. Sobre cómo es hacer esa música, sobre el jazz y sus mutaciones y sobre el festival de ese género que dirige conversó con Nueva Ciudad.
¿De qué te dan ganas primero, de hacer un disco o de pensar en tocarlo en vivo?
Ni una cosa ni la otra. Me parece que hay que arrancar por saber qué significa presentar un disco, teniendo en cuenta la estética de un artista de jazz. Si tocás rock, se supone que el público está esperando lo lógico, que es que vos presentás el disco en el orden en que lo grabaste, o tocar un par de temas viejos antes y el disco después, o guardarse los hits para el final, o alguna opción de esas. En el jazz no hay nada de todo eso. Se supone que cuando presentás un disco es básicamente una celebración, es una excusa para celebrar la salida de ese disco, tocás algo de lo que está en el disco y después tocás música nueva, porque se supone que esa música ya la venís tocando desde antes, y no querés tocarla mucho tiempo más. Igual, no hay un único discurso o una única mecánica. Yo he ido a escuchar músicos de jazz afuera, y los vi presentar un disco y tocarlo entero, pero en general no es lo que sucede. Sí uno respeta el sonido que hay en el disco, eso sí. Si hay distintos formatos, solos, duos, tríos o cuartetos, tratás de que en vivo suceda lo mismo, aun cuando no sean los mismos temas.
¿Y vos te sentís cómodo con esa mecánica?
A mí me gusta mucho acompañar a otros músicos, esa es una cosa mía bastante habitual. Desde que está Mariano Loiácono en el grupo, por ejemplo, hay un rol de solista que yo le cedo a él, y lo hago gustoso porque creo que puede hacer eso dentro de mi grupo del modo que a mí me gusta. Lo que no podés perder de vista nunca, cuando presentás un disco, es de que estás arriba de un escenario, y que hay gente que te vino a ver. El público no es una excusa, es el fin en sí mismo, vos estás tocando para ellos. Cuando armás la presentación, tenés que pensar eso. Yo no puedo hacer subir a Barbie Martínez a cantar un solo tema, porque en términos de la idea global del espectáculo, queda desbalanceado.
Charly García viene diciendo que, cuando estudiaba música clásica, se frustraba porque para componer había que estar muerto. Con el jazz no pasa exactamente lo mismo, pero casi. ¿Cómo te llevás con tu faceta de compositor en ese género?
Yo compuse desde siempre, con lo cual es para mí un proceso natural. Igual, el proceso de componer en el jazz es diferente. Yo estudié composición clásica muchos años, desde chico, con lo cual se lo que se siente cuando uno intenta meterse con la música que, a grandes rasgos, la compusieron todos tipos que están muertos. Cuando vos componés jazz, componés pensando que esa música funcione como cuando tocás jazz sobre una música que no te pertenece. Yo escribo un tema, y espero que funcione como un standard, en el sentido de que pueda construir una historia sobre ese tema, de que el tema ofrezca un espacio no solo para la improvisación, sino también para la interacción y que, mágicamente, porque es así, aparezcan en el papel, en el arreglo, resquicios para que el tema se convierta en algo que no era cuando yo lo escribí. Y que no era en el primer ensayo. Tanto que yo toque música mía como música que no me pertenece, a donde apunto es al mismo lugar. No siento que tenga un peso tan definitivo como si quisiera componer una sonata para piano. A mí es algo que me gusta hacer, además, es algo que disfruto, no lo vivo con el peso de ver quiénes compusieron antes, Mingus, Ellington, Monk. Me gusta lo que compongo. El otro día estrenamos un tema que escribí para hija, que tenía medio ensayo. Y uno de los músicos me dijo, cuando terminamos: “hace rato que no toco algo que me guste tanto”. Y en vez de estrenar ese tema yo podría haber tocado otro, otra balada, pero funcionó como si hubiese tocado un standard. Porque es el repertorio lo que funciona de otro modo en el jazz. Primero, tenés que estar enamorado de ese repertorio para poder tocarlo, y por otro lado no deja de ser una plataforma a partir de la cual construir algo.
¿Hay un Jazz argentino?
Es la gran pregunta, esa. Siempre digo que esto es como preguntarle a un cordobés por qué habla con cantito. Te va a decir que no habla con tonada, sino que habla como se habla. Preguntarle a un músico de argentino jazz si hay un jazz argentino es difícil. Uno diría que hay un jazz argentino en la medida en que sucede algo muy obvio, que es que estás tocando un repertorio armado sobre música argentina. A mí no es una respuesta que me convenza del todo, en principio porque se supone que el jazz es la estética de lo no obvio y lo no explícito. Entonces, si hay un jazz argentino en la medida en que estoy tocando Caminito o un tema de Spinetta, a mí eso no me alcanza.
De hecho, la pregunta es, básicamente, por la versión de Caminito que incluiste en el disco.
Yo preferiría pensar en que si hay un jazz argentino, no es porque el origen del repertorio sea argentino, sino porque hay un sonido. Hago una comparación, y es difícil explicarlo con palabras, porque es algo que se escucha. Yo escucho jazz italiano, y lo reconozco enseguida, y no porque estén tocando canzonetas. Pero escucho jazz español y no lo reconozco, suenan como gringos, y gringos de segunda, encima. Escuchás a los franceses, y según quién, escuchás algo, o no, pero los intalianos sí. Hay un jazz italiano claramente.
¿Y te parece que le pasaría lo mismo a un músico italiano con el jazz argentino?
No lo se. Yo sospecho que hay un sonido que empieza a ser argentino, más allá del repertorio. Que yo no quiera recurrir al repertorio como una respuesta, no quiere decir que el hecho de haber trabajado sobre ese repertorio no otorgue algunos elementos. A mí me ha pasado que me escuchan tipos de afuera y me dicen que en mi fraseo hay elementos del tango. Y yo no me doy cuenta y, obviamente, no estoy tocando tango. Estoy tocando sobre formas jasísticas, con secuencias armónicas jasísticas, pero es evidente que yo no hablo como habla un gringo.
¿Y eso qué es, años de camino recorrido de una música por un lugar?
Yo creo que sí, que ese recorrido, además, se torna cada vez más personal, como un fenómeno de acción y reacción. Cuanta más globalización, más personal tiene que ser el fenómeno. Yo no diría que hay un jazz americano, que lo hay, seguramente, porque el jazz es americano, pero, ¿hay un sonido Brad Mehldau?, sí; ¿hay un sonido Keith Jarret?, también. Se supone que vos hacés un camino y estás esperando encontrar un sonido que hable de vos, no ya del lugar donde vivís, porque hablar del lugar donde vivís ya es complicado. Yo he ido a tocar a Noruega, y antes que nosotros había un quinteto de noruegos tocando a la manera de Ástor, vestidos del mismo modo, con el escenario armado igual, con un bandoneonista que tocaba parado, como Ástor, pero ¿qué aldea estaban pintando esos tipos? No sonaba noruego, no sonaba tango, no sonaba Piazzolla, no sonaba nada. La intención ya era complicada, porque estaban intentando sonar como algo. Yo no quiero sonar como nada. Trato de sonar como yo mismo. Lo que te ayuda es tener una confirmación que siempre te viene de afuera, de que lo que hacés gusta, de que llama la atención. Eso te ayuda a sentirte un poco más seguro de vos mismo.
Y ese eventual jazz argentino, ¿siempre fue el mismo?
Hay un jazz argentino distinto en los últimos 20 años, porque lo que le ha pasado es un fenómeno de cambio muy radical. Cuando yo empecé a escuchar jazz, los conciertos era de toda gente grande, y los tipos que tocaban eran también todos grandes, que no vivían del jazz, obviamente, sino de grabaciones, de jingles publicitarios, de grabar publicidades. Lo que ha pasado en los últimos 20 años es que los que tocan jazz son tipos muy jóvenes, que llevan un público igual de joven que ellos, con lo que ese jazz incorpora todo lo que estos pibes escuchan. Yo tengo alumnos, que tocan muy bien, y escuchan Bill Evans, Keith Jarret, Brad Mehldau, y escuchan la música que escucha Brad Mehldau: Radiohead, Nirvana, y escuchan Divididos, y de pronto viene uno un día y te dice que escuchó Babasónicos. Evidentemente, encuentran algo ahí. Necesariamente hay un jazz argentino diferente. Eso afuera también sucedió, pero de todas maneras el jazz fue siempre una música contracultural, que afuera la hicieron tipos jóvenes, con actitud contracultural. En Argentina eso nunca fue así, pero se está volviendo contracultural ahora.
¿Cómo se expresa este cambio en el festival de jazz que dirigís?
Cuando dirigís un festival tenés que hacer alianzas, en el sentido de que tenés que tomar partido. Podés decidir hacer un festival mainstran, en el que, de lo local, llamás a los tipos que siempre tienen más chapa, y de los internacionales, llamás a los que tienen nombre. O podés decidir que, en el mismo escenario, primero tocan tipos que tienen un solo disco, y después toca un grupo que se lo conoce más. O armás los cruces con los músicos de afuera, y de repente a un tipo que hace 100 o 150 conciertos al año, por todo el mundo, lo ponés a tocar, como lo he puesto, con Rodrigo Agudello, que cuando lo llamamos no tenía ni un solo disco, o con Juan Manuel Bayón, o con Mariano Loiácono, o con Tomás Fraga, que tiene 23 años, pero el año pasado tocó con la sección rítmica de Alain Jean – Marie, que debe ser de las más pesadas de París. La apuesta que yo hago es a ampliar la base de la oferta de la ciudad en materia de jazz, porque eso implica ampliar también la base de público, entonces le doy a esas expresiones un lugar, pero no uno escondido, sino el mismo escenario en el que se juntan 3000 personas por día, donde toca Javier Malosetti, por ejemplo. Hacer alianzas es hacer eso. Por eso el festival también destina buena parte de su presupuesto a la docencia. A mí me cierra perfectamente todo este cambio, pero tenés que poder bancartela, porque los que vienen desde siempre te tiran el camión encima.
¿Qué querés que te pase como músico?
No espero que me pase nada diferente de lo que me ha pasado. Quiero seguir tocando, y con los músicos que me gustan. Viajar de vez en cuando. Tocar y viajar me ha dado muchísimo. Quiero que me pase eso, que mis hijos me vean tocar, poder tocar con ellos, como voy a hacer con mi hijo Martín este sábado. Esas cosas.
- SECCIÓN
- Archivo
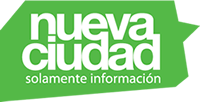






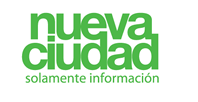
COMENTARIOS