- Archivo
- 24.09.2013
“Asistimos a un momento donde hay dos discursos hegemónicos y hay muertes que no aparecen en ninguno”
Por Sebastián De Toma
Un grupo de investigadores del Centro Cultural de la Cooperación, con Luciana Mignoli a la cabeza, llevaron a cabo una investigación en la que analizan el rol de la prensa en una serie de momentos críticos del país, como la guerra al Paraguay o frente a una serie de conflictos sociales como la Masacre de Puente Pueyrredón, pasando por Campañas al Desierto, la huelga de inquilinos de 1907, la Semana Trágica, el bombardeo de Plaza de Mayo en 1955, el Cordobazo y la huelga que convocó la CGT durante la última dictadura militar previo a Malvinas.
Los autores de “Prensa en Conflicto: de la guerra contra el Paraguay a la masacre de Puente Pueyrredón” van de presentación en presentación, entre las que se destaca la que llevaron a cabo en el CC de la Cooperación, con la presencia de Osvaldo Bayer, a la sazón, prologuista del trabajo. No dejan de sorprenderse por el éxito de un material que depende basicamente del boca en boca y la fugaz aparición de los autores en medios que en general no son los de mayor llegada al gran público.
Luciana Mignoli se tomó un rato de su ajetreado día para tomar un café y charlar con Nueva Ciudad.
¿Cómo surgió la idea de hacer el libro?
La idea, en realidad, surgió en un asado con amigos a fines de 2009. Se empezaba a hablar del Bicentenario, todavía no sabíamos bien de qué se trataba, pero sin lugar a dudas fue una invitación a repensar la historia. Y bueno, ahí detectamos que el 7 de junio de 2010 también se iba a cumplir el bicentenario de la prensa patriótica, por así decirlo, con los 200 años de la creación de La Gaceta de Buenos Aires; que si bien hubo periódicos anteriores, fue el primer periódico post-revolución. De ahí se nos ocurrió pensar “qué bueno estaría analizar cómo actuó la prensa gráfica en distintos momentos clave de la historia, en distintos conflictos sociales trascendentes de estos últimos 200 años”. Y, a ver, decimos que el Bicentenario fue una excusa para pensar el libro, pero consideramos que la historia de esta tierra no se puede empezar a contar hace 200 años sino sería negar los verdaderos orígenes de estas tierras. Pero sí fue una invitación para reflexionar y a nosotros nos ofició de disparador para pensar el conflicto.
¿Qué encontraron en los distintos conflictos que analizaron?
Encontramos algunas cosas que íbamos a buscar, encontramos otras cosas que no esperábamos. De las que íbamos a buscar, encontramos que siempre la prensa gráfica hegemónica – que fue la que analizamos – en su gran mayoría construyó al Otro – de la protesta social – como Otro “negativo”: un Otro salvaje, peligroso, al que hay que temerle y al que invistió de adjetivaciones peyorativas. Y esas construcciones discursivas lo que hicieron fue, de alguna forma, legitimar la represión posterior que se iba a hacer sobre esos cuerpos. Y eso desde la idea de “malón” de la Campaña al Desierto, en la idea de “subversivo” en la Dictadura, en la idea de “piquetero” en la Masacre de Puente Pueyrredón y a lo largo de la historia. Van cambiando los actores sociales, van cambiando los usos y las adjetivaciones, pero siempre el otro es Otro “negativo”, que viene a irrumpir un orden social. Al orden social se lo ve como transparente, como quieto, no se cuestiona si ese orden es justo o injusto, cualquiera que quiera venir a modificar ese supuesto orden social es visto como una amenaza que hay que neutralizar, y ahí aparece la agencia represiva del Estado.
¿Por qué te parece que se da ese tratamiento conservador, por parte de la prensa, a las protestas sociales?
A mí me parece que - por lo menos la prensa que analizamos -, si bien hay y hubo y seguirá habiendo -por suerte - prensa contrahegemónica, alternativa, obrera o como la queramos llamar, los discursos hegemónicos de la prensa tienen que ver con los discursos hegemónicos del poder económico y con los discursos hegemónicos del poder político. O sea, es un solo discurso hegemónico que se va construyendo desde distintos espacios. En el caso de la prensa gráfica, los discursos lo que hicieron fue utilizar como fuente sólo a las fuentes del Estado, con lo cual las narrativas que nos quedan de esas historias son construidas por la propia agencia que fue a reprimir esas manifestaciones. O sea, ni siquiera hay – un paradigma ya obsoleto – la idea de las dos campanas. Si uno analiza los recortes periodísticos, quienes relatan esos conflictos son la policía, la justicia, los organismos de gobierno. No son los piqueteros, los inquilinos, los obreros, los estudiantes universitarios, los indígenas. El relato como tal es un relato que ya nace construido desde el orden social.
¿Hasta qué año llegaron?
Llegamos hasta el 2002. Hicimos 8 conflictos que van desde la guerra contra el Paraguay hasta la Masacre de Puente Pueyrredón, pasando por Campañas al Desierto, Huelga de Inquilinos, la Semana Trágica, el Bombardeo de Plaza de Mayo, el Cordobazo, la huelga que convocó la CGT durante la última dictadura militar – 30 de marzo de 1982 - , y el asesinato de Kosteki y Santillán.
Un caso que se me ocurre que la prensa quizás podría haber analizado diferente es el Bombardeo a Plaza de Mayo, porque en ese momento el status quo era otro, de alguna manera. Más allá de que el peronismo estaba peleado con la Iglesia, los medios hegemónicos estaban divididos entre los que se suponían eran “oficialistas” y los que no. ¿Qué pensas?
Los autores de ese conflicto dicen que – y también en la Huelga de Inquilinos con los organismos de difusión anarquista como La Vanguardia y La Protesta - en ambos casos, los autores de los dos capítulos dicen que había un momento de “mayor paridad” de medios o empresas periodísticas a la hora de construir relatos.
Sin lugar a dudas los medios históricamente tradicionales y hegemónicos quisieron hacer pasar el Bombardeo de Plaza de Mayo como una pelea entre facciones del peronismo. Y ese argumento es algo que nos sorprendió porque lo encontramos en momentos muy distantes de la historia.
Encontramos que en las Campañas al Desierto (1878), Bombardeo (1955) y Masacre en Puente Pueyrredón (2002), la prensa utilizó el mismo artilugio discursivo que es hablar de muertos en enfrentamiento para borrar, de esa forma, la agencia represiva del Estado. O sea, se mataron entre ellos. Los primeros discursos de la Masacre de Puente Pueyrredón también había sido una pelea entre grupos piqueteros. Algunos medios, en el ´55 también quisieron hacer circular esa idea: que no era un Golpe de Estado sino que era una discusión entre pares.
Y, en las Campañas al Desierto encontramos, a través de la investigadora que entrevistamos, que en 1878 en Villa Mercedes – San Luis, el hermano de Roca (Rudecindo Roca) fusila por la espalda a 60 indios ranqueles, y la prensa también dice que no los fusiló sino que fue un enfrentamiento. Y el propio diario La Nación, que hubiéramos esperado encontrar otra postura al respecto, critica la situación y dice “cosa rara que cayeran todos disparados por la espalda en un enfrentamiento”, y de hecho la cataloga como un crimen de lesa humanidad. El mismo diario que hoy vanagloria esas Campañas al Desierto en aquel momento las criticó.
Quizás en aquel momento influyó en La Nación el factor “Mitre”.
Si, bueno, justamente en ese momento Julio A. Roca era Ministro de Guerra y candidateable. La Nación era dirigido por Mitre…
También candidateable…
Entonces nosotros lo que decimos en el libro es que podemos rastrear la lucha política a través de los medios desde principios del siglo pasado, pero que en aquellos conflictos la postura era más transparente: cada medio dependía de un órgano político y eso tenía claridad.
¿Cuándo cambió eso?
A mediados del siglo pasado hay una pretensión de neutralidad, de borrar las huellas del autor, de borrar la posición del medio, de empezar a hablar de periodismo independiente…
¿Cuándo te parece que empezó eso? Con Crítica (de Natalio Botana), por ejemplo, no.
No, no.
Crítica tenía una posición muy tomada…
No, por supuesto. Me parece que fue muy posterior.
En los conflictos de, por ejemplo, Guerra contra el Paraguay, La Nación dice de un presidente, - como era Solano López el presidente paraguayo- , que era “un tigre sediento de sangre y que estaba muy bien aniquilarlo”. Si lo pensamos hoy, si los traspolamos, hay muchísima rabia a la hora de criticar políticos pero no en ese nivel de claridad y voracidad. Después hubo un momento de neutralidad y ahora estamos en un momento de quiebre – para mí – de paradigma: de medios que toman la voz de un partido político, que lo dicen – y está muy bien – y medio que hacen lo mismo pero sin decirlo e instalan un discurso de periodismo independiente. Estamos en un momento de la Ley de Medios, la Resolución 125: estamos en un momento de discusión de la propia práctica profesional.
¿Para vos el quiebre actual respecto a la discusión sobre el rol del periodista se produce a partir de la Ley de Medios o se da antes?
No. Para mí es una discusión que tienen los organismos de derechos humanos desde la vuelta de la democracia. Me parece que las discusiones por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la voracidad de la pelea en 2008 en relación a la Resolución 125, lo que hicieron fue trasladar esa discusión al ámbito público. Yo creo que hoy cualquier ciudadano de a pie opina sobre los medios, el rol del Estado, los intereses, el periodismo independiente, el periodismo militante. Me parece que hay una discusión que trascendió los espacios más colegiados o de organizaciones, y es una discusión que hoy se da en cualquier café, y eso me parece muy auspicioso. Se está viviendo un momento donde nuestra propia práctica profesional está puesta en discusión.
¿No te parece que puede llegar a ser negativo para la práctica profesional ese quiebre que hay entre el supuesto periodismo independiente – que se para desde el lugar de una independencia que no existe – y el otro periodismo que es más identificable desde el lugar que ellos mismos se definen?
A mí me parece que todos los periodismos hablan desde el lugar que se definen, nada más que unos lo transparentan y otros no. Yo digo que cualquiera que trabaja con discursos – los periodistas trabajamos con materia simbólica, trabajamos con significados y con sentido – estamos trabajando con ideas, tengamos o no conciencia de ello. Y todo periodismo es ideológico, porque todo discurso científico también es ideológico porque es discurso. Y lo que me parece un poco preocupante es que asistimos a un momento donde hay dos grandes grupos de medios con dos ideas distintas de lo que tiene que ser la comunicación – a mí me puede caer más simpático uno que otro – pero sin embargo hay conflictos, hay protesta, hay actores sociales que no tienen espacio ni en uno ni en otro medio: por ejemplo la lucha por la tierra de los pueblos originarios, que es un tema que yo sigo. Históricamente es un tema llevado adelante por medios que admiro, que me formé, como Página/12, y hoy en día por su cercanía con el gobierno nacional algunas protestas y algunos conflictos no los cubre con la amplitud que cubre, por ejemplo, la represión en el Borda. Y por ahí lo encuentro en diarios con los que no me identifico demasiado – como puede ser Clarín o La Nación – sí encuentro datos que me interesan por esas protestas que no me entero por otros medios, pero con un tratamiento con el que no coincido.
Al encontrar información que te interesa en un diario al que te cuesta leer por el motivo que sea, ¿no te hace dudar de lo que lees?
Yo dudo siempre de toda información, por eso me formé como periodista. Hasta la del medio más amigo: es mi primer instinto.
Pero bueno, mi deber es chequear esa información, poder buscar nuevas fuentes, interesarme, dar con los actores, poder tener sus propias voces. Lo que me parece es que hay muertes que no son tapa de ni unos ni otros medios, ¿sí? Carlos Fuentealba, Mariano Ferreyra, Darío y Maxi fueron tapa de los dos medios, después podemos evaluar las crisis causadas por ambos muertes y analizar, pero fue tapa. ¿Se entiende? Hay un valor noticia sobre algunas muertes que son tapa.
Yo te puedo nombrar otro montón de muertes en la lucha contra los agrotóxicos, contra la megaminería, los pueblos originarios que luchan por sus tierras ancestrales; no son tapa ni de uno ni de otro medio. Y es acá donde me parece que no deberíamos pensar que democracia informativa es tener dos discursos hegemónicos. Democracia informativa real es tener mayor pluralidad de voces, que se cumpla efectivamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en todos sus artículos, y cuando digo en todos digo también en aquellos que dicen que van a legalizar a las radios comunitarias, que hace un montón de tiempo que trabajan en terreno y que hicieron una tarea que ya legitima su tarea pero no están legalizadas. Es complejo el panorama.
Con respecto a los que vos decís de las radios comunitarias, los medios comunitarios en general, las cooperativas, ¿alcanza con la Ley de Medios? Ponele que se cumpla con la Ley de Medios, ¿alcanza o falta algo por parte del Estado o por algún tipo de actor para lograr una visibilidad que esos medios hoy no tienen?
Nosotros antes de hacer este libro hicimos otro que se puede descargar en forma gratuita que se llama “Voces: debates y propuestas hacia una nueva ley de medios”, que lo hicimos en el 2008/09 antes de la presentación de este proyecto de ley que luego fue la Ley de Medios. Entrevistamos a distintas personalidades del ámbito de la comunicación: sindicales, universitarias, tecnológicas, de la educación, etc. sobre qué debería tener una nueva ley de medios. Lo que decimos ahí es que no hace falta ser un agudo analista político para pensar que una ley va a cambiar el mapa de medios. Ninguna ley sin una fuerza social que la sostenga va a modificar en nada. Se han hecho muchísimas leyes muy interesantes que no se cumplen ni se van a cumplir porque no hay una fuerza política y social que las puedan contener.
Celebramos que la Ley de Radiodifusión haya sido enterrada y también apoyamos la nueva Ley de Medios. Pero nos parece que para poder realmente cumplir con ese ideal del 33% para cada uno de los sectores hace falta muchísimo apoyo a los sectores que históricamente han sido olvidados y vulnerados: como es el caso de las radios comunitarias, barriales, locales, que no han tenido posibilidad de acceso a crédito, a subsidios, a formación profesional; porque, además, lo que tenemos que hacer son productos de calidad. Yo creo que existen, por suerte, excelentes ejemplos de periodismo profesional desde la parte activa de la comunicación como servicio público desde la perspectiva de la comunicación comunitaria.
La media hermana de la Ley de Medios que está ahora teniendo tratamiento en Legislativo que es la Ley de Fomento de las Revistas Culturales, Independientes y Autogestivas también viene a completar un poco este panorama de pensar distinto la comunicación. Porque yo me informo, por ejemplo, por un montón de esas revistas que hacen productos de altísima calidad y súper específicos sobre algunos temas que no voy a encontrar en grandes medios. Hay que poder sostener ese otro tipo de comunicación.
Con lo cual, para mí, la Ley de Medios es un paso importante en un camino que heredamos desde hace mucho tiempo, no es una discusión que empezó hace uno o dos años sino que vino con el retorno de la democracia por respeto a todos aquellos que la lucharon. Tenemos que reconocer que esta lucha empezó hace muchísimo antes y nos falta otro montón de camino por recorrer. Pero es un camino interesante.
Cuando hablabas del otro libro que hicieron, que hicieron entrevistas a un montón de personas, si alguna de esas personas que entrevistaste para el libro, luego del debate de la Ley de Medios, cambiaron de idea, por decirlo de alguna manera.
Sí. No recuerdo puntualmente a todos los entrevistados, pero sin dudas que haya sido el gobierno nacional quién utilizó/impulsó la ley generó ciertos alejamientos, y en el colectivo que escribió este libro hay gente que está muy a favor del gobierno nacional y hay gente que los criticamos. Somos muy críticos en un montón de cosas y, sin embargo, no por eso dejamos de valorar la iniciativa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y estuvimos presentes en todos los momentos que pensamos que había que estar, y el libro también fue un aporte a esa discusión. Pero me parece que vos me preguntabas si alcanzaba con eso: no, no alcanza y falta muchísimo camino por recorrer.
¿Por qué en los ´90 daba la impresión, a mi por lo menos, de medios hegemónicos menos atravesados por la ideología, o menos obvia en todo caso? ¿Y por qué ahora esa ideología se hace tan evidente? ¿ Qué cambio? ¿Fue la discusión por la Ley de Medios, fue el 2001?
No. Yo creo que también hubo un cambio de época y había toda una idea de la “no política”, la “a-política” - que es una definición política per se. Escuchábamos “yo soy a- político”, eso es una definición política - . Me parece que sin lugar a dudas hubo un movimiento que tuvo su momento cumbre en el 2001 y también en el 2002 con las muertes de Darío y Maxi, y que motivó la vuelta a las calles, la vuelta a la política, la vuelta a la organización; hay un movimiento en ese sentido. Y los medios en este nuevo panorama tomaron posiciones distintas. Lo que nosotros decimos en el libro, nuestras conclusiones se llaman “¿Quién, desde dónde y para qué?”, nosotros decimos que el pasito que deberíamos dar, o que creemos interesante que se diera en nuestro país, es que los medios de comunicación, las empresas periodísticas, pudieran decir claramente quiénes son, desde dónde hablan y para qué. Y que eso lejos de ir en detrimento de la calidad informativa lo que va a hacer es hacer más claro y más transparente el mensaje. Que cada lector o lectora va a poder saber quién le está hablando y desde dónde le viene ese mensaje, para ver con qué parte de ese mensaje se queda, con cuál no, cómo la complementa.
¿Te parece que los medios generalistas, comerciales lleguen a hacer eso alguna vez? ¿O por el mismo interés en el negocio es que hace que se venga borrando la cuestión de desde dónde hablan?
Creo que el paradigma de la objetividad es muy obsoleto. No se va a poder sostener mucho tiempo más la idea de independiente, objetivo e imparcial. Me parece que vamos en camino de que cada medio pueda transparentar quién es y qué opina, como en otros momentos históricos. Y está perfecto también que cada medio cambie de posición. Hay medios que históricamente fueron opositores al gobierno y hoy se sienten identificados y está perfecto que así sea, pero también estaría bueno que se pudieran transparentar esas posiciones para que no nos vendan un relato como un relato inocuo, escéptico, cuando está cargado de ideología a partir de la posición política tomada precedentemente a construir el relato. Me parece que, si algo aprendimos con ver qué hizo la prensa a lo largo del devenir histórico, es que la prensa siempre tomó posición; en algunos momentos se dijo más abiertamente cuál era esa posición, en otros momentos no - por una pretensión de neutralidad- , y hoy asistimos a un momento de muchísima ebullición con respecto al tema.
¿Ves algún desarrollo similar al caso argentino en algún otro lugar del mundo? ¿O solo nosotros perdimos la inocencia?
No me animo a analizar a nivel mundial. Consumo y leo medios de Latinoamérica y de otros lugares… Es muy cambiante y muy complejo de analizar en cada corte histórico, porque si leemos los medios de, por ejemplo 2007, no debería haber ganado el kirchnerismo. Y hay otros momentos donde sí, la prensa, no digo “volteó” gobiernos pero participó muy activamente para que eso sucediera. No sé cómo analizar el panorama mundial.
Sí veo que a nivel latinoamericano Argentina está liderando, quizás con otros países también, la discusión sobre qué se entiende por comunicación: con políticas de Estado, con pensar qué es la televisión pública y no televisión de gobierno, pensando con canales públicos como Encuentro, Ley de Medios, la Ley de Fomento de Revistas Culturales Independientes y Autogestivas. Hay un movimiento al respecto. ¿Esto es auspicioso? Por supuesto. ¿Esto alcanza? No, no alcanza. Hace falta recorrer mucho más camino para lograr una verdadera pluralidad. La pluralidad es no que haya uno frente a otro, justamente la pluralidad es que haya una diversidad interesante de gamas, de voces, de colores y de actores sociales que puedan tener voz en ese espectro. Y hoy en día todavía todo eso sigue siendo controlado por medios hegemónicos, me gusten más o me gusten menos – esto lo digo a título personal, no como voz colectiva de los compañeros del libro – creo que asistimos a un momento donde hay dos discursos hegemónicos, lo peor que nos puede pasar es creernos que ahí está la pluralidad, porque hay actores sociales, hay protestas sociales, hay muertes, que no aparecen ni en uno ni en otro medio.
Se necesita de nuevos medios, de nuevas agendas, de fortalecer los medios propios que construyen discursos propios para que aquellos relatos también puedan circular, y que el día de mañana cuando se construya la historia de éste momento histórico no se construya solamente con éstas dos fuentes y no repitamos la idea de las dos campanas. Hay un coro de campanas y tenemos que ver como las hacemos más audibles.
Próximas presentaciones:
27/9, 12hs, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza
28/9, 18hs, Feria del Libro de Mendoza, Centro Cultural Le Parc, Guaymallén.
2/10, 19hs, Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires.
10/10, 18hs Feria del Libro de Río Cuarto, Córdoba.
10/10, 19hs, Centro Cultural Haroldo Conti (ex Esma), Buenos Aires.
15/10, 18.30hs, Universidad Nacional de San Martín, sede Sarmiento, Capital.
20/10, 20hs, Encuentro de las letras pampeanas, Santa Rosa, La Pampa
Fines de octubre
- Centro de Educación Superior Bilingüe Intercultural de Pampa del Indio, Chaco.
- Museo de Medios, Resistencia, Chaco.
Un grupo de investigadores del Centro Cultural de la Cooperación, con Luciana Mignoli a la cabeza, llevaron a cabo una investigación en la que analizan el rol de la prensa en una serie de momentos críticos del país, como la guerra al Paraguay o frente a una serie de conflictos sociales como la Masacre de Puente Pueyrredón, pasando por Campañas al Desierto, la huelga de inquilinos de 1907, la Semana Trágica, el bombardeo de Plaza de Mayo en 1955, el Cordobazo y la huelga que convocó la CGT durante la última dictadura militar previo a Malvinas.
Los autores de “Prensa en Conflicto: de la guerra contra el Paraguay a la masacre de Puente Pueyrredón” van de presentación en presentación, entre las que se destaca la que llevaron a cabo en el CC de la Cooperación, con la presencia de Osvaldo Bayer, a la sazón, prologuista del trabajo. No dejan de sorprenderse por el éxito de un material que depende basicamente del boca en boca y la fugaz aparición de los autores en medios que en general no son los de mayor llegada al gran público.
Luciana Mignoli se tomó un rato de su ajetreado día para tomar un café y charlar con Nueva Ciudad.
¿Cómo surgió la idea de hacer el libro?
La idea, en realidad, surgió en un asado con amigos a fines de 2009. Se empezaba a hablar del Bicentenario, todavía no sabíamos bien de qué se trataba, pero sin lugar a dudas fue una invitación a repensar la historia. Y bueno, ahí detectamos que el 7 de junio de 2010 también se iba a cumplir el bicentenario de la prensa patriótica, por así decirlo, con los 200 años de la creación de La Gaceta de Buenos Aires; que si bien hubo periódicos anteriores, fue el primer periódico post-revolución. De ahí se nos ocurrió pensar “qué bueno estaría analizar cómo actuó la prensa gráfica en distintos momentos clave de la historia, en distintos conflictos sociales trascendentes de estos últimos 200 años”. Y, a ver, decimos que el Bicentenario fue una excusa para pensar el libro, pero consideramos que la historia de esta tierra no se puede empezar a contar hace 200 años sino sería negar los verdaderos orígenes de estas tierras. Pero sí fue una invitación para reflexionar y a nosotros nos ofició de disparador para pensar el conflicto.
¿Qué encontraron en los distintos conflictos que analizaron?
Encontramos algunas cosas que íbamos a buscar, encontramos otras cosas que no esperábamos. De las que íbamos a buscar, encontramos que siempre la prensa gráfica hegemónica – que fue la que analizamos – en su gran mayoría construyó al Otro – de la protesta social – como Otro “negativo”: un Otro salvaje, peligroso, al que hay que temerle y al que invistió de adjetivaciones peyorativas. Y esas construcciones discursivas lo que hicieron fue, de alguna forma, legitimar la represión posterior que se iba a hacer sobre esos cuerpos. Y eso desde la idea de “malón” de la Campaña al Desierto, en la idea de “subversivo” en la Dictadura, en la idea de “piquetero” en la Masacre de Puente Pueyrredón y a lo largo de la historia. Van cambiando los actores sociales, van cambiando los usos y las adjetivaciones, pero siempre el otro es Otro “negativo”, que viene a irrumpir un orden social. Al orden social se lo ve como transparente, como quieto, no se cuestiona si ese orden es justo o injusto, cualquiera que quiera venir a modificar ese supuesto orden social es visto como una amenaza que hay que neutralizar, y ahí aparece la agencia represiva del Estado.
¿Por qué te parece que se da ese tratamiento conservador, por parte de la prensa, a las protestas sociales?
A mí me parece que - por lo menos la prensa que analizamos -, si bien hay y hubo y seguirá habiendo -por suerte - prensa contrahegemónica, alternativa, obrera o como la queramos llamar, los discursos hegemónicos de la prensa tienen que ver con los discursos hegemónicos del poder económico y con los discursos hegemónicos del poder político. O sea, es un solo discurso hegemónico que se va construyendo desde distintos espacios. En el caso de la prensa gráfica, los discursos lo que hicieron fue utilizar como fuente sólo a las fuentes del Estado, con lo cual las narrativas que nos quedan de esas historias son construidas por la propia agencia que fue a reprimir esas manifestaciones. O sea, ni siquiera hay – un paradigma ya obsoleto – la idea de las dos campanas. Si uno analiza los recortes periodísticos, quienes relatan esos conflictos son la policía, la justicia, los organismos de gobierno. No son los piqueteros, los inquilinos, los obreros, los estudiantes universitarios, los indígenas. El relato como tal es un relato que ya nace construido desde el orden social.
¿Hasta qué año llegaron?
Llegamos hasta el 2002. Hicimos 8 conflictos que van desde la guerra contra el Paraguay hasta la Masacre de Puente Pueyrredón, pasando por Campañas al Desierto, Huelga de Inquilinos, la Semana Trágica, el Bombardeo de Plaza de Mayo, el Cordobazo, la huelga que convocó la CGT durante la última dictadura militar – 30 de marzo de 1982 - , y el asesinato de Kosteki y Santillán.
Un caso que se me ocurre que la prensa quizás podría haber analizado diferente es el Bombardeo a Plaza de Mayo, porque en ese momento el status quo era otro, de alguna manera. Más allá de que el peronismo estaba peleado con la Iglesia, los medios hegemónicos estaban divididos entre los que se suponían eran “oficialistas” y los que no. ¿Qué pensas?
Los autores de ese conflicto dicen que – y también en la Huelga de Inquilinos con los organismos de difusión anarquista como La Vanguardia y La Protesta - en ambos casos, los autores de los dos capítulos dicen que había un momento de “mayor paridad” de medios o empresas periodísticas a la hora de construir relatos.
Sin lugar a dudas los medios históricamente tradicionales y hegemónicos quisieron hacer pasar el Bombardeo de Plaza de Mayo como una pelea entre facciones del peronismo. Y ese argumento es algo que nos sorprendió porque lo encontramos en momentos muy distantes de la historia.
Encontramos que en las Campañas al Desierto (1878), Bombardeo (1955) y Masacre en Puente Pueyrredón (2002), la prensa utilizó el mismo artilugio discursivo que es hablar de muertos en enfrentamiento para borrar, de esa forma, la agencia represiva del Estado. O sea, se mataron entre ellos. Los primeros discursos de la Masacre de Puente Pueyrredón también había sido una pelea entre grupos piqueteros. Algunos medios, en el ´55 también quisieron hacer circular esa idea: que no era un Golpe de Estado sino que era una discusión entre pares.
Y, en las Campañas al Desierto encontramos, a través de la investigadora que entrevistamos, que en 1878 en Villa Mercedes – San Luis, el hermano de Roca (Rudecindo Roca) fusila por la espalda a 60 indios ranqueles, y la prensa también dice que no los fusiló sino que fue un enfrentamiento. Y el propio diario La Nación, que hubiéramos esperado encontrar otra postura al respecto, critica la situación y dice “cosa rara que cayeran todos disparados por la espalda en un enfrentamiento”, y de hecho la cataloga como un crimen de lesa humanidad. El mismo diario que hoy vanagloria esas Campañas al Desierto en aquel momento las criticó.
Quizás en aquel momento influyó en La Nación el factor “Mitre”.
Si, bueno, justamente en ese momento Julio A. Roca era Ministro de Guerra y candidateable. La Nación era dirigido por Mitre…
También candidateable…
Entonces nosotros lo que decimos en el libro es que podemos rastrear la lucha política a través de los medios desde principios del siglo pasado, pero que en aquellos conflictos la postura era más transparente: cada medio dependía de un órgano político y eso tenía claridad.
¿Cuándo cambió eso?
A mediados del siglo pasado hay una pretensión de neutralidad, de borrar las huellas del autor, de borrar la posición del medio, de empezar a hablar de periodismo independiente…
¿Cuándo te parece que empezó eso? Con Crítica (de Natalio Botana), por ejemplo, no.
No, no.
Crítica tenía una posición muy tomada…
No, por supuesto. Me parece que fue muy posterior.
En los conflictos de, por ejemplo, Guerra contra el Paraguay, La Nación dice de un presidente, - como era Solano López el presidente paraguayo- , que era “un tigre sediento de sangre y que estaba muy bien aniquilarlo”. Si lo pensamos hoy, si los traspolamos, hay muchísima rabia a la hora de criticar políticos pero no en ese nivel de claridad y voracidad. Después hubo un momento de neutralidad y ahora estamos en un momento de quiebre – para mí – de paradigma: de medios que toman la voz de un partido político, que lo dicen – y está muy bien – y medio que hacen lo mismo pero sin decirlo e instalan un discurso de periodismo independiente. Estamos en un momento de la Ley de Medios, la Resolución 125: estamos en un momento de discusión de la propia práctica profesional.
¿Para vos el quiebre actual respecto a la discusión sobre el rol del periodista se produce a partir de la Ley de Medios o se da antes?
No. Para mí es una discusión que tienen los organismos de derechos humanos desde la vuelta de la democracia. Me parece que las discusiones por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la voracidad de la pelea en 2008 en relación a la Resolución 125, lo que hicieron fue trasladar esa discusión al ámbito público. Yo creo que hoy cualquier ciudadano de a pie opina sobre los medios, el rol del Estado, los intereses, el periodismo independiente, el periodismo militante. Me parece que hay una discusión que trascendió los espacios más colegiados o de organizaciones, y es una discusión que hoy se da en cualquier café, y eso me parece muy auspicioso. Se está viviendo un momento donde nuestra propia práctica profesional está puesta en discusión.
¿No te parece que puede llegar a ser negativo para la práctica profesional ese quiebre que hay entre el supuesto periodismo independiente – que se para desde el lugar de una independencia que no existe – y el otro periodismo que es más identificable desde el lugar que ellos mismos se definen?
A mí me parece que todos los periodismos hablan desde el lugar que se definen, nada más que unos lo transparentan y otros no. Yo digo que cualquiera que trabaja con discursos – los periodistas trabajamos con materia simbólica, trabajamos con significados y con sentido – estamos trabajando con ideas, tengamos o no conciencia de ello. Y todo periodismo es ideológico, porque todo discurso científico también es ideológico porque es discurso. Y lo que me parece un poco preocupante es que asistimos a un momento donde hay dos grandes grupos de medios con dos ideas distintas de lo que tiene que ser la comunicación – a mí me puede caer más simpático uno que otro – pero sin embargo hay conflictos, hay protesta, hay actores sociales que no tienen espacio ni en uno ni en otro medio: por ejemplo la lucha por la tierra de los pueblos originarios, que es un tema que yo sigo. Históricamente es un tema llevado adelante por medios que admiro, que me formé, como Página/12, y hoy en día por su cercanía con el gobierno nacional algunas protestas y algunos conflictos no los cubre con la amplitud que cubre, por ejemplo, la represión en el Borda. Y por ahí lo encuentro en diarios con los que no me identifico demasiado – como puede ser Clarín o La Nación – sí encuentro datos que me interesan por esas protestas que no me entero por otros medios, pero con un tratamiento con el que no coincido.
Al encontrar información que te interesa en un diario al que te cuesta leer por el motivo que sea, ¿no te hace dudar de lo que lees?
Yo dudo siempre de toda información, por eso me formé como periodista. Hasta la del medio más amigo: es mi primer instinto.
Pero bueno, mi deber es chequear esa información, poder buscar nuevas fuentes, interesarme, dar con los actores, poder tener sus propias voces. Lo que me parece es que hay muertes que no son tapa de ni unos ni otros medios, ¿sí? Carlos Fuentealba, Mariano Ferreyra, Darío y Maxi fueron tapa de los dos medios, después podemos evaluar las crisis causadas por ambos muertes y analizar, pero fue tapa. ¿Se entiende? Hay un valor noticia sobre algunas muertes que son tapa.
Yo te puedo nombrar otro montón de muertes en la lucha contra los agrotóxicos, contra la megaminería, los pueblos originarios que luchan por sus tierras ancestrales; no son tapa ni de uno ni de otro medio. Y es acá donde me parece que no deberíamos pensar que democracia informativa es tener dos discursos hegemónicos. Democracia informativa real es tener mayor pluralidad de voces, que se cumpla efectivamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en todos sus artículos, y cuando digo en todos digo también en aquellos que dicen que van a legalizar a las radios comunitarias, que hace un montón de tiempo que trabajan en terreno y que hicieron una tarea que ya legitima su tarea pero no están legalizadas. Es complejo el panorama.
Con respecto a los que vos decís de las radios comunitarias, los medios comunitarios en general, las cooperativas, ¿alcanza con la Ley de Medios? Ponele que se cumpla con la Ley de Medios, ¿alcanza o falta algo por parte del Estado o por algún tipo de actor para lograr una visibilidad que esos medios hoy no tienen?
Nosotros antes de hacer este libro hicimos otro que se puede descargar en forma gratuita que se llama “Voces: debates y propuestas hacia una nueva ley de medios”, que lo hicimos en el 2008/09 antes de la presentación de este proyecto de ley que luego fue la Ley de Medios. Entrevistamos a distintas personalidades del ámbito de la comunicación: sindicales, universitarias, tecnológicas, de la educación, etc. sobre qué debería tener una nueva ley de medios. Lo que decimos ahí es que no hace falta ser un agudo analista político para pensar que una ley va a cambiar el mapa de medios. Ninguna ley sin una fuerza social que la sostenga va a modificar en nada. Se han hecho muchísimas leyes muy interesantes que no se cumplen ni se van a cumplir porque no hay una fuerza política y social que las puedan contener.
Celebramos que la Ley de Radiodifusión haya sido enterrada y también apoyamos la nueva Ley de Medios. Pero nos parece que para poder realmente cumplir con ese ideal del 33% para cada uno de los sectores hace falta muchísimo apoyo a los sectores que históricamente han sido olvidados y vulnerados: como es el caso de las radios comunitarias, barriales, locales, que no han tenido posibilidad de acceso a crédito, a subsidios, a formación profesional; porque, además, lo que tenemos que hacer son productos de calidad. Yo creo que existen, por suerte, excelentes ejemplos de periodismo profesional desde la parte activa de la comunicación como servicio público desde la perspectiva de la comunicación comunitaria.
La media hermana de la Ley de Medios que está ahora teniendo tratamiento en Legislativo que es la Ley de Fomento de las Revistas Culturales, Independientes y Autogestivas también viene a completar un poco este panorama de pensar distinto la comunicación. Porque yo me informo, por ejemplo, por un montón de esas revistas que hacen productos de altísima calidad y súper específicos sobre algunos temas que no voy a encontrar en grandes medios. Hay que poder sostener ese otro tipo de comunicación.
Con lo cual, para mí, la Ley de Medios es un paso importante en un camino que heredamos desde hace mucho tiempo, no es una discusión que empezó hace uno o dos años sino que vino con el retorno de la democracia por respeto a todos aquellos que la lucharon. Tenemos que reconocer que esta lucha empezó hace muchísimo antes y nos falta otro montón de camino por recorrer. Pero es un camino interesante.
Cuando hablabas del otro libro que hicieron, que hicieron entrevistas a un montón de personas, si alguna de esas personas que entrevistaste para el libro, luego del debate de la Ley de Medios, cambiaron de idea, por decirlo de alguna manera.
Sí. No recuerdo puntualmente a todos los entrevistados, pero sin dudas que haya sido el gobierno nacional quién utilizó/impulsó la ley generó ciertos alejamientos, y en el colectivo que escribió este libro hay gente que está muy a favor del gobierno nacional y hay gente que los criticamos. Somos muy críticos en un montón de cosas y, sin embargo, no por eso dejamos de valorar la iniciativa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y estuvimos presentes en todos los momentos que pensamos que había que estar, y el libro también fue un aporte a esa discusión. Pero me parece que vos me preguntabas si alcanzaba con eso: no, no alcanza y falta muchísimo camino por recorrer.
¿Por qué en los ´90 daba la impresión, a mi por lo menos, de medios hegemónicos menos atravesados por la ideología, o menos obvia en todo caso? ¿Y por qué ahora esa ideología se hace tan evidente? ¿ Qué cambio? ¿Fue la discusión por la Ley de Medios, fue el 2001?
No. Yo creo que también hubo un cambio de época y había toda una idea de la “no política”, la “a-política” - que es una definición política per se. Escuchábamos “yo soy a- político”, eso es una definición política - . Me parece que sin lugar a dudas hubo un movimiento que tuvo su momento cumbre en el 2001 y también en el 2002 con las muertes de Darío y Maxi, y que motivó la vuelta a las calles, la vuelta a la política, la vuelta a la organización; hay un movimiento en ese sentido. Y los medios en este nuevo panorama tomaron posiciones distintas. Lo que nosotros decimos en el libro, nuestras conclusiones se llaman “¿Quién, desde dónde y para qué?”, nosotros decimos que el pasito que deberíamos dar, o que creemos interesante que se diera en nuestro país, es que los medios de comunicación, las empresas periodísticas, pudieran decir claramente quiénes son, desde dónde hablan y para qué. Y que eso lejos de ir en detrimento de la calidad informativa lo que va a hacer es hacer más claro y más transparente el mensaje. Que cada lector o lectora va a poder saber quién le está hablando y desde dónde le viene ese mensaje, para ver con qué parte de ese mensaje se queda, con cuál no, cómo la complementa.
¿Te parece que los medios generalistas, comerciales lleguen a hacer eso alguna vez? ¿O por el mismo interés en el negocio es que hace que se venga borrando la cuestión de desde dónde hablan?
Creo que el paradigma de la objetividad es muy obsoleto. No se va a poder sostener mucho tiempo más la idea de independiente, objetivo e imparcial. Me parece que vamos en camino de que cada medio pueda transparentar quién es y qué opina, como en otros momentos históricos. Y está perfecto también que cada medio cambie de posición. Hay medios que históricamente fueron opositores al gobierno y hoy se sienten identificados y está perfecto que así sea, pero también estaría bueno que se pudieran transparentar esas posiciones para que no nos vendan un relato como un relato inocuo, escéptico, cuando está cargado de ideología a partir de la posición política tomada precedentemente a construir el relato. Me parece que, si algo aprendimos con ver qué hizo la prensa a lo largo del devenir histórico, es que la prensa siempre tomó posición; en algunos momentos se dijo más abiertamente cuál era esa posición, en otros momentos no - por una pretensión de neutralidad- , y hoy asistimos a un momento de muchísima ebullición con respecto al tema.
¿Ves algún desarrollo similar al caso argentino en algún otro lugar del mundo? ¿O solo nosotros perdimos la inocencia?
No me animo a analizar a nivel mundial. Consumo y leo medios de Latinoamérica y de otros lugares… Es muy cambiante y muy complejo de analizar en cada corte histórico, porque si leemos los medios de, por ejemplo 2007, no debería haber ganado el kirchnerismo. Y hay otros momentos donde sí, la prensa, no digo “volteó” gobiernos pero participó muy activamente para que eso sucediera. No sé cómo analizar el panorama mundial.
Sí veo que a nivel latinoamericano Argentina está liderando, quizás con otros países también, la discusión sobre qué se entiende por comunicación: con políticas de Estado, con pensar qué es la televisión pública y no televisión de gobierno, pensando con canales públicos como Encuentro, Ley de Medios, la Ley de Fomento de Revistas Culturales Independientes y Autogestivas. Hay un movimiento al respecto. ¿Esto es auspicioso? Por supuesto. ¿Esto alcanza? No, no alcanza. Hace falta recorrer mucho más camino para lograr una verdadera pluralidad. La pluralidad es no que haya uno frente a otro, justamente la pluralidad es que haya una diversidad interesante de gamas, de voces, de colores y de actores sociales que puedan tener voz en ese espectro. Y hoy en día todavía todo eso sigue siendo controlado por medios hegemónicos, me gusten más o me gusten menos – esto lo digo a título personal, no como voz colectiva de los compañeros del libro – creo que asistimos a un momento donde hay dos discursos hegemónicos, lo peor que nos puede pasar es creernos que ahí está la pluralidad, porque hay actores sociales, hay protestas sociales, hay muertes, que no aparecen ni en uno ni en otro medio.
Se necesita de nuevos medios, de nuevas agendas, de fortalecer los medios propios que construyen discursos propios para que aquellos relatos también puedan circular, y que el día de mañana cuando se construya la historia de éste momento histórico no se construya solamente con éstas dos fuentes y no repitamos la idea de las dos campanas. Hay un coro de campanas y tenemos que ver como las hacemos más audibles.
Próximas presentaciones:
27/9, 12hs, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza
28/9, 18hs, Feria del Libro de Mendoza, Centro Cultural Le Parc, Guaymallén.
2/10, 19hs, Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires.
10/10, 18hs Feria del Libro de Río Cuarto, Córdoba.
10/10, 19hs, Centro Cultural Haroldo Conti (ex Esma), Buenos Aires.
15/10, 18.30hs, Universidad Nacional de San Martín, sede Sarmiento, Capital.
20/10, 20hs, Encuentro de las letras pampeanas, Santa Rosa, La Pampa
Fines de octubre
- Centro de Educación Superior Bilingüe Intercultural de Pampa del Indio, Chaco.
- Museo de Medios, Resistencia, Chaco.
- SECCIÓN
- Archivo
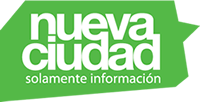





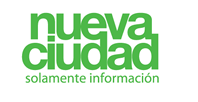
COMENTARIOS