- Archivo
- 30.07.2013
Luna Monti y Juan Quintero: “nos dimos tiempo para que las canciones fueran viniendo”
Por Sebastián Scigliano
Si alguien quisiera tomarle el pulso sensible a la música popular de este tiempo, muy probablemente encontraría en las canciones que hacen Luna Monti y Juan Quintero una medida tan precisa como sorprendente. Y no por altisonantes ni protagónicas, claro, sino que, como el pulso, esas canciones laten tranquilas solamente ahí donde es necesario poner el oído para poder hacerse una idea de cuál es la identidad de una época. Con “Después de usted”, su último trabajo recién salido a la calle, cuentan aquí cómo fue que su hija Violeta les “armó” el disco y por qué las canciones que lo forman se convirtieron en regalos para parientes, amigos, mentores y maestros.
Por cómo cuentan la génesis de este disco, no es que se hayan sentado a decir “hagamos un disco”.
Juan Quintero: No, pero sí había unas ganas de buscar, y cuando empezás a buscar, es que ya estás con ganas de hacer un disco.
Luna Monti: También hacía mucho que no grabábamos un disco, y entonces vinieron las canciones, nos dimos un tiempo prudencial para que fueran viniendo de a poco, y que no tuviéramos que salir a buscarlas. Un puñadito ya teníamos, que queríamos que queden registradas, y después otras que fueron pensadas como regalos.
JQ: A diferencia de otros discos, como el Matecito de las siete, que se grabó casi cuando estaba listo, o Lila, con el que pasó algo parecido, que fue más pensado, en este no había un concepto, eran ganas, ganas de hacer esto en este sentido.
LM: También se dio que nació nuestra hijita, Violeta, y entonces paramos de tocar un tiempo juntos, y también de ella vino canturreado uno de los primeros temas que le dio forma al disco.
¿Cómo es esa historia?
LM: Fue El Cigarrito, de Víctor Jara. A nosotros nos gustaba esa canción, pero como la hace mucha gente, no nos daba para hacerla también. Pero un día fui a ver a cantar a unas amigas con Violeta y estaban cantándola y ella empezó a cantarla en el medio del público, que se mataba de risa. Y llegamos a casa y la siguió cantando. Y llegó el padre de gira y ahí la empezamos a armar, de las ganas que teníamos de cantarla con ella. Y ahí empezó Juan a arreglar las guitarras, y ahí fuimos.
Y con eso empezaron a pensar el disco.
LM: Sí, también estuvieron las ganas de arreglar cosas, de componer, de hacer cositas para ella. Este “Después de usted”, también, que es el nombre del disco, nos gustó por esto del gesto, de dar prioridad al otro, de dejar que pase. Pero también era un después de Violeta, principalmente, y pensar en cuánta gente, además de ella, nos modificó o hizo que nuestra vida ya no sea la misma. Algunos están presentes, otros no, algunos lo hicieron a la distancia, no solo se trata de gente cercana. En algunos casos claro que no tuvimos esa cercanía, como con el Chango Farías Gómez, o con Eduardo Lagos, a quiénes les dedicamos un par de esos temas, como sí la tenemos con otros músicos, como Edgardo Cardozo, que son como de la familia.
JQ: También está lo que le pasa a uno “después de usted”, es decir, cómo quedamos nosotros después del paso de esas personas por nuestra vida.
Hay en el disco desde temas tradicionales con más de cien años de vida, hasta canciones de compositores nuevos, o cosas poco transitadas, como el Tríptico Mocoví de Ariel Ramírez. Esa tarea de recopilación, ¿es a conciencia o les sale naturalmente?
LM: Nos gusta recopilar, buscar cosas. No fue adrede que entren en el disco cosas viejas, cosas nuevas y cosas del medio, digamos. Creo que nosotros somos medio así, en todos los discos hubo alguna cosa anónima y algo muy nuevo. Venimos también de familias de cantores, y las cosas que cantamos las conocemos no sabemos bien de dónde. Y buscar cosas viejas es buscar el sonido primario de uno, y también de nuestra infancia.
JQ: Y creo que es porque se da naturalmente, pienso yo. Y porque ahí hay cosas bellísimas. No hay manera de pasar por esas músicas sin traerse algo. Siempre hay algo que te parece nuevo.
En todo caso se trata de volver novedad algo que ya circulaba, ponerlo a conversar con cosas con las que eso, originalmente, no conversó.
JQ: Me gusta eso de la conversación, y no me gusta el término “novedad” para nada de lo que hacemos. Porque sí están en permanente aprendizaje, en permanente relación las cosas que hacemos con las cosas que pasaron. En ese sentido, la palabra nuevo te separa un poco, y no es el espíritu. Es eso, es una conversación, y el pasado modifica siempre lo que estamos haciendo.
Y en este disco de regalos, ¿cómo se sintieron incorporando canciones de Juan?
JQ: Fue un motor muy lindo para mí. Había algunas cosas que estaban ahí, sin cerrarse, y cuando el disco empezó a tomar ese color, ese clima, esas canciones se volvieron así, de ese tono, y son bastante autoreferenciales y son también un regalo para alguien. Y yo agradezco que sea así, que hayan sido el resultado de ese proceso. Terminaron siendo tres canciones dedicadas: para Violeta, para mis hermanos y para mis amigos. En Banderas, por ejemplo, le cuento a mi abuela que estoy rodeado de gente que quiero. Y en el disco está dedicada a un amigo brasileño, Sergio Santos, que es el que me metió en la música de ese tema.
¿Qué lugar creen que ocupan en la escena del folklore local? Sí es que se reconocen dentro de esa escena, claro.
JQ: Creo que estamos dentro de un grupo de gente que, por ahí, no es un grupo organizado, sino que se conoce y que siento que es una especie de motor, que nos vamos dando ganas entre nosotros, nos mostramos las cosas, tratamos de generar algunos encuentros, y sí siento que eso tal vez rebota en chicos que son un poco más jóvenes que nosotros. Pero me gusta ese espíritu de compartir que existe en ese grupo. Siento que ese es nuestro lugar, y por eso le digo motor, porque activa un par de cosas que, a nosotros, nos parecen importantes.
LM: No se si tenga que ver con el folklore en sí, porque hay mucha gente que está haciendo música que sin duda es argentina, que tiene esa identidad, y que tiene un montón de componentes, que ya no solo es lo que venía como tradición, como folklore.
Una cosa que decía el Chango Farías Gómez, y que le valió más de un reproche, es que no él no hacía folklore, que eso era como antropológico, como una cosa para investigar; que él hacía música popular argentina. ¿Ustedes se sienten en ese camino?
LM: Yo me siento más cómoda con “música popular argentina”, aunque hagamos un caramba, o un escondido, y hasta le respetemos la forma.
JQ: Sí, yo me siento más cómodo con esa definición, también. Pongo la parada cuando me dicen que hacemos fusión, eso, sí. Fusión, no. No me incomoda la palabra folklore, pero creo que es más justo lo de música popular argentina.
¿Y por qué te incomoda el término “fusión”?
JQ: Porque muchas veces lo que yo conocí por fusión es una superposición de cosas, y ahí va. Entonces, es ponerle ritmo de chacarera a algo, hacer un par de solos, que te lleva al jazz, y después otro ritmo raro, y ahí está. Y creo que fusión es justamente lo que se da en la música popular, que no es eso. Por ejemplo, aparece un tipo que toca como Atahualpa, y de repente escucha a Erik Satie, y empieza un proceso de años, que fusiona eso, y que hace que ya ninguna cosa se distinga de la otra. Como pudo haber sido el caso de "El Cuchi" Leguizamón, o de Eduardo Falú, o de “El Negro” Aguirre, o lo que nos pasa a nosotros también, que venimos aprendiendo las cosas de una manera y, de repente, aparece alguien y hace que eso termine en una cosa que ni nos imaginábamos. Para mí la fusión es el proceso natural de las cosas tradicionales.
No es que haya que buscarla adrede.
JQ: A veces puede darse, y se da orgánicamente, como hizo el propio Chango Farías Gómez con algunas cosas, o como hace Puente Celeste, ahora. Pero, en general, a mi me parece que el término fusión ocupó ese lugar de superponer cosas. Y, en ese sentido, hablando de dónde nos ubicamos, siento que estamos más del lado del modo tradicional de aprender las cosas, de escucharlo de alguien más grande, e intentar que te salga. No siento que tengamos un espíritu que nos haga querer experimentar.
¿Y lo que vos componés te parece que tiene ese mismo espíritu tradicional?
JQ: Sí, aunque a veces sean cosas que no tienen nada que ver, siento que el modo en el que entro en esa cosa es de esa forma tradicional. Son las músicas que forman parte de tu vida, que están en tu casa, que te entran por el cuerpo, por la emoción, que te modifican y salen, algún día, de alguna manera. No es parte de una búsqueda tan intelectual, de que tenemos que renovar tal o cual lenguaje. Que también a veces está buenísimo, no es que menosprecie esas búsquedas, que nosotros también hacemos, a veces. Pero siento que en este momento se está dando así, de una manera más emocional, cotidiana. Por ejemplo, hay cosas que a nosotros nos gustan mucho, como la versión de Eduardo Falú de “Verde romero”. Entonces la empiezo a tocar, pero no me sale como a Falú, las notas están todas, pero no, y se empieza a acomodar, empieza a cambiar una cosa y otra y, de repente, se dispara para otro lado, que es la forma que tiene uno de acomodarse a esa música.
Pero, por ejemplo, la versión que ustedes hacen de El Cosechero, tocada con dos cajitas de madera, eso, ¿no es parte de una búsqueda concreta?
LM: No, eso fue una casualidad. Compramos una cajita en una feria, en Recoleta, que sonaba linda, y tenía unas notas. Y entonces buscamos otra cajita, que le agregara un par de notitas a esa otra, y encima de eso nos pusimos a canturriar El Cosechero, que lo sabe todo el mundo. Y así salió. De hecho podría haber salido cualquier otra cosa. Y, en todo caso, si no hubiera sido así, nunca hubiéramos hecho esa canción, me parece.
JQ: Hay que asumir que en la cuestión de las versiones, hay algo que es realmente como un proceso mágico. Uno no sabe por qué toma determinadas decisiones, ni nunca lo va a saber. Después podés acordarte de cómo fue que pasó, pero nada más.
LM. Lo contrario pasó con la Chacarera Mchiporodoble, por ejemplo. Nos pasaron un disco de Marian Farías Gómez, de finales de los ´60, que tiene una versión toda hecha con onomatopeyas. Y ahí dijimos: esta tiene que ser a capela, o con un bombo, por ahí, porque estaba bueno agarrarse de esas sonoridades, que no precisaban más nada. En ese caso sí, fue así, de pensar cómo hacerlo.
Lo que hay, en todo caso, es un espíritu que está abierto a tomar ese tipo de decisiones, de jugar con dos cajitas de madera y que eso se incorpore al repertorio.
JQ: Sí, lo que puede englobar esas formas tan disímiles de armar canciones, es tener esa relación con las canciones, esa cosa de ponerse a jugar con la música.
Si alguien quisiera tomarle el pulso sensible a la música popular de este tiempo, muy probablemente encontraría en las canciones que hacen Luna Monti y Juan Quintero una medida tan precisa como sorprendente. Y no por altisonantes ni protagónicas, claro, sino que, como el pulso, esas canciones laten tranquilas solamente ahí donde es necesario poner el oído para poder hacerse una idea de cuál es la identidad de una época. Con “Después de usted”, su último trabajo recién salido a la calle, cuentan aquí cómo fue que su hija Violeta les “armó” el disco y por qué las canciones que lo forman se convirtieron en regalos para parientes, amigos, mentores y maestros.
Por cómo cuentan la génesis de este disco, no es que se hayan sentado a decir “hagamos un disco”.
Juan Quintero: No, pero sí había unas ganas de buscar, y cuando empezás a buscar, es que ya estás con ganas de hacer un disco.
Luna Monti: También hacía mucho que no grabábamos un disco, y entonces vinieron las canciones, nos dimos un tiempo prudencial para que fueran viniendo de a poco, y que no tuviéramos que salir a buscarlas. Un puñadito ya teníamos, que queríamos que queden registradas, y después otras que fueron pensadas como regalos.
JQ: A diferencia de otros discos, como el Matecito de las siete, que se grabó casi cuando estaba listo, o Lila, con el que pasó algo parecido, que fue más pensado, en este no había un concepto, eran ganas, ganas de hacer esto en este sentido.
LM: También se dio que nació nuestra hijita, Violeta, y entonces paramos de tocar un tiempo juntos, y también de ella vino canturreado uno de los primeros temas que le dio forma al disco.
¿Cómo es esa historia?
LM: Fue El Cigarrito, de Víctor Jara. A nosotros nos gustaba esa canción, pero como la hace mucha gente, no nos daba para hacerla también. Pero un día fui a ver a cantar a unas amigas con Violeta y estaban cantándola y ella empezó a cantarla en el medio del público, que se mataba de risa. Y llegamos a casa y la siguió cantando. Y llegó el padre de gira y ahí la empezamos a armar, de las ganas que teníamos de cantarla con ella. Y ahí empezó Juan a arreglar las guitarras, y ahí fuimos.
Y con eso empezaron a pensar el disco.
LM: Sí, también estuvieron las ganas de arreglar cosas, de componer, de hacer cositas para ella. Este “Después de usted”, también, que es el nombre del disco, nos gustó por esto del gesto, de dar prioridad al otro, de dejar que pase. Pero también era un después de Violeta, principalmente, y pensar en cuánta gente, además de ella, nos modificó o hizo que nuestra vida ya no sea la misma. Algunos están presentes, otros no, algunos lo hicieron a la distancia, no solo se trata de gente cercana. En algunos casos claro que no tuvimos esa cercanía, como con el Chango Farías Gómez, o con Eduardo Lagos, a quiénes les dedicamos un par de esos temas, como sí la tenemos con otros músicos, como Edgardo Cardozo, que son como de la familia.
JQ: También está lo que le pasa a uno “después de usted”, es decir, cómo quedamos nosotros después del paso de esas personas por nuestra vida.
Hay en el disco desde temas tradicionales con más de cien años de vida, hasta canciones de compositores nuevos, o cosas poco transitadas, como el Tríptico Mocoví de Ariel Ramírez. Esa tarea de recopilación, ¿es a conciencia o les sale naturalmente?
LM: Nos gusta recopilar, buscar cosas. No fue adrede que entren en el disco cosas viejas, cosas nuevas y cosas del medio, digamos. Creo que nosotros somos medio así, en todos los discos hubo alguna cosa anónima y algo muy nuevo. Venimos también de familias de cantores, y las cosas que cantamos las conocemos no sabemos bien de dónde. Y buscar cosas viejas es buscar el sonido primario de uno, y también de nuestra infancia.
JQ: Y creo que es porque se da naturalmente, pienso yo. Y porque ahí hay cosas bellísimas. No hay manera de pasar por esas músicas sin traerse algo. Siempre hay algo que te parece nuevo.
En todo caso se trata de volver novedad algo que ya circulaba, ponerlo a conversar con cosas con las que eso, originalmente, no conversó.
JQ: Me gusta eso de la conversación, y no me gusta el término “novedad” para nada de lo que hacemos. Porque sí están en permanente aprendizaje, en permanente relación las cosas que hacemos con las cosas que pasaron. En ese sentido, la palabra nuevo te separa un poco, y no es el espíritu. Es eso, es una conversación, y el pasado modifica siempre lo que estamos haciendo.
Y en este disco de regalos, ¿cómo se sintieron incorporando canciones de Juan?
JQ: Fue un motor muy lindo para mí. Había algunas cosas que estaban ahí, sin cerrarse, y cuando el disco empezó a tomar ese color, ese clima, esas canciones se volvieron así, de ese tono, y son bastante autoreferenciales y son también un regalo para alguien. Y yo agradezco que sea así, que hayan sido el resultado de ese proceso. Terminaron siendo tres canciones dedicadas: para Violeta, para mis hermanos y para mis amigos. En Banderas, por ejemplo, le cuento a mi abuela que estoy rodeado de gente que quiero. Y en el disco está dedicada a un amigo brasileño, Sergio Santos, que es el que me metió en la música de ese tema.
¿Qué lugar creen que ocupan en la escena del folklore local? Sí es que se reconocen dentro de esa escena, claro.
JQ: Creo que estamos dentro de un grupo de gente que, por ahí, no es un grupo organizado, sino que se conoce y que siento que es una especie de motor, que nos vamos dando ganas entre nosotros, nos mostramos las cosas, tratamos de generar algunos encuentros, y sí siento que eso tal vez rebota en chicos que son un poco más jóvenes que nosotros. Pero me gusta ese espíritu de compartir que existe en ese grupo. Siento que ese es nuestro lugar, y por eso le digo motor, porque activa un par de cosas que, a nosotros, nos parecen importantes.
LM: No se si tenga que ver con el folklore en sí, porque hay mucha gente que está haciendo música que sin duda es argentina, que tiene esa identidad, y que tiene un montón de componentes, que ya no solo es lo que venía como tradición, como folklore.
Una cosa que decía el Chango Farías Gómez, y que le valió más de un reproche, es que no él no hacía folklore, que eso era como antropológico, como una cosa para investigar; que él hacía música popular argentina. ¿Ustedes se sienten en ese camino?
LM: Yo me siento más cómoda con “música popular argentina”, aunque hagamos un caramba, o un escondido, y hasta le respetemos la forma.
JQ: Sí, yo me siento más cómodo con esa definición, también. Pongo la parada cuando me dicen que hacemos fusión, eso, sí. Fusión, no. No me incomoda la palabra folklore, pero creo que es más justo lo de música popular argentina.
¿Y por qué te incomoda el término “fusión”?
JQ: Porque muchas veces lo que yo conocí por fusión es una superposición de cosas, y ahí va. Entonces, es ponerle ritmo de chacarera a algo, hacer un par de solos, que te lleva al jazz, y después otro ritmo raro, y ahí está. Y creo que fusión es justamente lo que se da en la música popular, que no es eso. Por ejemplo, aparece un tipo que toca como Atahualpa, y de repente escucha a Erik Satie, y empieza un proceso de años, que fusiona eso, y que hace que ya ninguna cosa se distinga de la otra. Como pudo haber sido el caso de "El Cuchi" Leguizamón, o de Eduardo Falú, o de “El Negro” Aguirre, o lo que nos pasa a nosotros también, que venimos aprendiendo las cosas de una manera y, de repente, aparece alguien y hace que eso termine en una cosa que ni nos imaginábamos. Para mí la fusión es el proceso natural de las cosas tradicionales.
No es que haya que buscarla adrede.
JQ: A veces puede darse, y se da orgánicamente, como hizo el propio Chango Farías Gómez con algunas cosas, o como hace Puente Celeste, ahora. Pero, en general, a mi me parece que el término fusión ocupó ese lugar de superponer cosas. Y, en ese sentido, hablando de dónde nos ubicamos, siento que estamos más del lado del modo tradicional de aprender las cosas, de escucharlo de alguien más grande, e intentar que te salga. No siento que tengamos un espíritu que nos haga querer experimentar.
¿Y lo que vos componés te parece que tiene ese mismo espíritu tradicional?
JQ: Sí, aunque a veces sean cosas que no tienen nada que ver, siento que el modo en el que entro en esa cosa es de esa forma tradicional. Son las músicas que forman parte de tu vida, que están en tu casa, que te entran por el cuerpo, por la emoción, que te modifican y salen, algún día, de alguna manera. No es parte de una búsqueda tan intelectual, de que tenemos que renovar tal o cual lenguaje. Que también a veces está buenísimo, no es que menosprecie esas búsquedas, que nosotros también hacemos, a veces. Pero siento que en este momento se está dando así, de una manera más emocional, cotidiana. Por ejemplo, hay cosas que a nosotros nos gustan mucho, como la versión de Eduardo Falú de “Verde romero”. Entonces la empiezo a tocar, pero no me sale como a Falú, las notas están todas, pero no, y se empieza a acomodar, empieza a cambiar una cosa y otra y, de repente, se dispara para otro lado, que es la forma que tiene uno de acomodarse a esa música.
Pero, por ejemplo, la versión que ustedes hacen de El Cosechero, tocada con dos cajitas de madera, eso, ¿no es parte de una búsqueda concreta?
LM: No, eso fue una casualidad. Compramos una cajita en una feria, en Recoleta, que sonaba linda, y tenía unas notas. Y entonces buscamos otra cajita, que le agregara un par de notitas a esa otra, y encima de eso nos pusimos a canturriar El Cosechero, que lo sabe todo el mundo. Y así salió. De hecho podría haber salido cualquier otra cosa. Y, en todo caso, si no hubiera sido así, nunca hubiéramos hecho esa canción, me parece.
JQ: Hay que asumir que en la cuestión de las versiones, hay algo que es realmente como un proceso mágico. Uno no sabe por qué toma determinadas decisiones, ni nunca lo va a saber. Después podés acordarte de cómo fue que pasó, pero nada más.
LM. Lo contrario pasó con la Chacarera Mchiporodoble, por ejemplo. Nos pasaron un disco de Marian Farías Gómez, de finales de los ´60, que tiene una versión toda hecha con onomatopeyas. Y ahí dijimos: esta tiene que ser a capela, o con un bombo, por ahí, porque estaba bueno agarrarse de esas sonoridades, que no precisaban más nada. En ese caso sí, fue así, de pensar cómo hacerlo.
Lo que hay, en todo caso, es un espíritu que está abierto a tomar ese tipo de decisiones, de jugar con dos cajitas de madera y que eso se incorpore al repertorio.
JQ: Sí, lo que puede englobar esas formas tan disímiles de armar canciones, es tener esa relación con las canciones, esa cosa de ponerse a jugar con la música.
- SECCIÓN
- Archivo
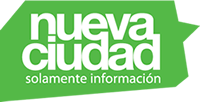





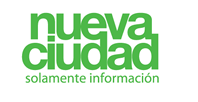
COMENTARIOS