- Archivo
- 24.07.2013
Marcia Paradiso: “quería explorar cómo era la posiblidad del arte en un espacio de encierro"
Por Sebastián Scigliano
Una consigna a partir de un poema, leído: reescribirlo según una clave propia. Y la concentración que le sigue, y la duda, y el hallazgo de la idea, y la lectura posterior, y el debate, y el goce de la creación, y el éxtasis de la palabra imaginada y escrita, por fin, como un lucero brillante. Y todo eso que pasa, pasa además en el taller de poesía de una cárcel de mujeres, la de Ezeiza. Y hay una cámara, la de Marcia Paradiso, que lo retrata de tan cerca como le es posible, lo que convierte a Lunas Cautivas, el documental que se estrena mañana, en un hipnótico ejercicio de libertad.
¿Cómo llegaste a la historia del taller?
Hubo dos caminos, uno un poco más teórico, que tuvo que ver con algunas lecturas que estaba haciendo, sobre el uso del lenguaje en los medios de comunicación, de la violencia que se ejercía desde ese lenguaje y, paralelamente, con una noticia en el diario que hablaba del taller de poesía en el penal de Ezeiza. Esa fue como una primera idea. Después me acerqué a una muestra que organizaba Yo no fui, que es la asociación cultural que dicta los talleres dentro de la Unidad 31. Fue en el Centro Cultural Rojas, donde las participantes del taller leían sus poesías y exponían las fotos que habían sacado durante todo el año en el taller de fotografía que también hacen. Ahí surgió la inquietud de poder conocer el taller, de poder explorar, desde una cercanía, cómo funcionaba el tema de la libertad y la posibilidad del arte y la creación en un espacio de encierro.
¿Siempre la idea fue retratar lo que pasaba estrictamente en el taller, prescindiendo incluso de contar las historias de vida de las protagonistas?
Sí. Para mí era muy importante que todo lo que se contara de las historias estuviera atravesado por el taller. Que el taller fuera el escenario único, o prácticamente único, y que desde ese taller se dispararan las historias. Además de que había ciertos límites, como autorizaciones que no podíamos conseguir, como para ingresar dentro de los pabellones, por ejemplo, sino que estaba todo circunscripto al espacio de la biblioteca, que es donde se da el taller, igual me parecía interesante contar la historia desde ese lugar, contar todo lo que se estaba generando desde ese pequeño espacio.
En una escena alguien cita el poema de Paco Urondo, ese de “la única irreal es la reja”, y de hecho en la película el penal es casi un fantasma. ¿Cómo tomaste esa decisión, la de hacerlo “desaparecer”?
Se juntó la realidad con la estética, o más bien fue una estética que surgió a partir de la realidad. Lo cierto es que las unidades penitenciarias federales tienen muchas restricciones a la hora de autorizar filmaciones, y más para un documental independiente. Esto nos generaba muy poco acceso. Yo ví películas filmadas en unidades en las que convivía el penal con un equipo de filmación durante semanas. He visto, inclusive, otro tipo de producciones, como el canal Discovery, que entraba y filmaba de otra manera en el penal. Pero me pareció que, en un punto, esa restricción, que era el punto de partida en el que estábamos, también tenía que ver con las restricciones que tenían las protagonistas, que para cada cosa que querían hacer en el taller también tenían que pedir un permiso; me pareció interesante jugar desde ese lugar, desde una mirada reconcentrada, y que el afuera fuera ese afuera del afuera real, afuera del penal, al que nosotros teníamos muy poco acceso. Me pareció que esas restricciones también podían tener un sentido estético.
Incluso en esas circunstancias, lográs un nivel muy grande de cercanía con las protagonistas. ¿Cómo lo conseguiste?
Por ejemplo, podría haber elegido hacer un documental sobre esas restricciones, como un documental del documental, y sería otro. Yo no quería que todos esos problemas terminaran reflejados en el documental; yo quería rescatar todo lo que ellas estaban haciendo, a pesar de esas restricciones. Me parecía que había algo que trascendía esa situación. Y, entre tantos límites, me pareció que la salida era hacia arriba: filmar el adentro, del adentro, del adentro, que iba a contar mucho más que todo lo que no nos dejaban filmar.
¿Qué tanta complicidad hubo con quienes dan el taller para hacer el documental?
Hubo mucha cercanía porque yo estuve mucho tiempo participando del taller y no es que iba a filmar, yo iba a hacer el taller, a escribir, a colaborar, a observar, como siete, ocho meses antes del primer rodaje. Después, teníamos un permiso por mes para filmar, pero yo seguía yendo todas las semanas. Al estar tan integrada y establecer otro tipo de relación, de vínculos que se van tejiendo, esa cercanía ya estaba dada por el vínculo. Y, después, la cámara lo único que hace es acompañarlo.
¿Sostuviste ese vínculo después de terminada la película?
Lo sostuvimos porque empezamos a hacer exhibiciones de la película en el marco de festivales, y el hecho de presentar la película, de explicar la problemática, de ir a presentarla a lugares de encierro, en festivales de cine y derechos humanos en Uruguay, con una de las protagonistas, por ejemplo, nos hizo sostenerlo. Y el vínculo sigue: nos fuimos hace un mes a Uruguay de nuevo, juntos, por ejemplo.
Una de las protagonistas dice en un momento que el taller de poesía la transformó. ¿Creés que les pasó lo mismo con la película?
Puede ser. No se si tanto como con el taller. Puede ser después, cuando se vieron, porque mientras se iba filmando, era un día más de taller, salvo el primer día de rodaje, que hubo un poco de tensión. Pero el hecho de verlo ya armado, fue como repensar todo lo que había pasado en ese tiempo. Por ejemplo Lily, una de las protagonistas, que es la que dice eso, cuando nos empezamos a conocer, ella estaba corrigiendo y escribiendo los primeros poemas que terminan después publicados en el libro. Y ese fue todo un proceso que le llevó un año y medio. Ese año y medio fue para ella muy significativo, que se ve en 20 minutos del documental.
¿Y a vos?
Me sorprendía la comodidad que sentía adentro del taller, eso de que, pese a estar dentro de una cárcel, lo que ellas lograban construir ahí adentro generaba un lugar de mucha camaradería, de un trabajo literario profundo. Vos podías abstraerte del lugar en el que estabas, salvo que te golpearan la puerta y fuera un guardia cárceles. El sistema estaba, pero se podía hacer adentro del sistema otra cosa. E irme me fue costando, porque me pasó que muchas chicas empezaron a salir en libertad y yo seguía yendo al taller, y ya era otra cosa, no era el taller de las chicas que yo había filmado. Y me costó despegarme.
¿Qué querés que le pase a la película?
Espero que se vea, que no es poco, porque para mí lo más importante ahora es salir del circuito de los festivales, y me gustaría que lo pudiera ver un público más abierto que pudiera compartir una hora con las chicas en el penal y ver si es posible que su imagen se transforme. Y que llegue desde lo emotivo, porque me parece que, en la medida en que te podés identificar con las historias de ellas, se puede entender un poco la lógica de todo lo que pasa en un sentido más político; pero lo primero que necesitás es mirarte en ellas.
Una consigna a partir de un poema, leído: reescribirlo según una clave propia. Y la concentración que le sigue, y la duda, y el hallazgo de la idea, y la lectura posterior, y el debate, y el goce de la creación, y el éxtasis de la palabra imaginada y escrita, por fin, como un lucero brillante. Y todo eso que pasa, pasa además en el taller de poesía de una cárcel de mujeres, la de Ezeiza. Y hay una cámara, la de Marcia Paradiso, que lo retrata de tan cerca como le es posible, lo que convierte a Lunas Cautivas, el documental que se estrena mañana, en un hipnótico ejercicio de libertad.
¿Cómo llegaste a la historia del taller?
Hubo dos caminos, uno un poco más teórico, que tuvo que ver con algunas lecturas que estaba haciendo, sobre el uso del lenguaje en los medios de comunicación, de la violencia que se ejercía desde ese lenguaje y, paralelamente, con una noticia en el diario que hablaba del taller de poesía en el penal de Ezeiza. Esa fue como una primera idea. Después me acerqué a una muestra que organizaba Yo no fui, que es la asociación cultural que dicta los talleres dentro de la Unidad 31. Fue en el Centro Cultural Rojas, donde las participantes del taller leían sus poesías y exponían las fotos que habían sacado durante todo el año en el taller de fotografía que también hacen. Ahí surgió la inquietud de poder conocer el taller, de poder explorar, desde una cercanía, cómo funcionaba el tema de la libertad y la posibilidad del arte y la creación en un espacio de encierro.
¿Siempre la idea fue retratar lo que pasaba estrictamente en el taller, prescindiendo incluso de contar las historias de vida de las protagonistas?
Sí. Para mí era muy importante que todo lo que se contara de las historias estuviera atravesado por el taller. Que el taller fuera el escenario único, o prácticamente único, y que desde ese taller se dispararan las historias. Además de que había ciertos límites, como autorizaciones que no podíamos conseguir, como para ingresar dentro de los pabellones, por ejemplo, sino que estaba todo circunscripto al espacio de la biblioteca, que es donde se da el taller, igual me parecía interesante contar la historia desde ese lugar, contar todo lo que se estaba generando desde ese pequeño espacio.
En una escena alguien cita el poema de Paco Urondo, ese de “la única irreal es la reja”, y de hecho en la película el penal es casi un fantasma. ¿Cómo tomaste esa decisión, la de hacerlo “desaparecer”?
Se juntó la realidad con la estética, o más bien fue una estética que surgió a partir de la realidad. Lo cierto es que las unidades penitenciarias federales tienen muchas restricciones a la hora de autorizar filmaciones, y más para un documental independiente. Esto nos generaba muy poco acceso. Yo ví películas filmadas en unidades en las que convivía el penal con un equipo de filmación durante semanas. He visto, inclusive, otro tipo de producciones, como el canal Discovery, que entraba y filmaba de otra manera en el penal. Pero me pareció que, en un punto, esa restricción, que era el punto de partida en el que estábamos, también tenía que ver con las restricciones que tenían las protagonistas, que para cada cosa que querían hacer en el taller también tenían que pedir un permiso; me pareció interesante jugar desde ese lugar, desde una mirada reconcentrada, y que el afuera fuera ese afuera del afuera real, afuera del penal, al que nosotros teníamos muy poco acceso. Me pareció que esas restricciones también podían tener un sentido estético.
Incluso en esas circunstancias, lográs un nivel muy grande de cercanía con las protagonistas. ¿Cómo lo conseguiste?
Por ejemplo, podría haber elegido hacer un documental sobre esas restricciones, como un documental del documental, y sería otro. Yo no quería que todos esos problemas terminaran reflejados en el documental; yo quería rescatar todo lo que ellas estaban haciendo, a pesar de esas restricciones. Me parecía que había algo que trascendía esa situación. Y, entre tantos límites, me pareció que la salida era hacia arriba: filmar el adentro, del adentro, del adentro, que iba a contar mucho más que todo lo que no nos dejaban filmar.
¿Qué tanta complicidad hubo con quienes dan el taller para hacer el documental?
Hubo mucha cercanía porque yo estuve mucho tiempo participando del taller y no es que iba a filmar, yo iba a hacer el taller, a escribir, a colaborar, a observar, como siete, ocho meses antes del primer rodaje. Después, teníamos un permiso por mes para filmar, pero yo seguía yendo todas las semanas. Al estar tan integrada y establecer otro tipo de relación, de vínculos que se van tejiendo, esa cercanía ya estaba dada por el vínculo. Y, después, la cámara lo único que hace es acompañarlo.
¿Sostuviste ese vínculo después de terminada la película?
Lo sostuvimos porque empezamos a hacer exhibiciones de la película en el marco de festivales, y el hecho de presentar la película, de explicar la problemática, de ir a presentarla a lugares de encierro, en festivales de cine y derechos humanos en Uruguay, con una de las protagonistas, por ejemplo, nos hizo sostenerlo. Y el vínculo sigue: nos fuimos hace un mes a Uruguay de nuevo, juntos, por ejemplo.
Una de las protagonistas dice en un momento que el taller de poesía la transformó. ¿Creés que les pasó lo mismo con la película?
Puede ser. No se si tanto como con el taller. Puede ser después, cuando se vieron, porque mientras se iba filmando, era un día más de taller, salvo el primer día de rodaje, que hubo un poco de tensión. Pero el hecho de verlo ya armado, fue como repensar todo lo que había pasado en ese tiempo. Por ejemplo Lily, una de las protagonistas, que es la que dice eso, cuando nos empezamos a conocer, ella estaba corrigiendo y escribiendo los primeros poemas que terminan después publicados en el libro. Y ese fue todo un proceso que le llevó un año y medio. Ese año y medio fue para ella muy significativo, que se ve en 20 minutos del documental.
¿Y a vos?
Me sorprendía la comodidad que sentía adentro del taller, eso de que, pese a estar dentro de una cárcel, lo que ellas lograban construir ahí adentro generaba un lugar de mucha camaradería, de un trabajo literario profundo. Vos podías abstraerte del lugar en el que estabas, salvo que te golpearan la puerta y fuera un guardia cárceles. El sistema estaba, pero se podía hacer adentro del sistema otra cosa. E irme me fue costando, porque me pasó que muchas chicas empezaron a salir en libertad y yo seguía yendo al taller, y ya era otra cosa, no era el taller de las chicas que yo había filmado. Y me costó despegarme.
¿Qué querés que le pase a la película?
Espero que se vea, que no es poco, porque para mí lo más importante ahora es salir del circuito de los festivales, y me gustaría que lo pudiera ver un público más abierto que pudiera compartir una hora con las chicas en el penal y ver si es posible que su imagen se transforme. Y que llegue desde lo emotivo, porque me parece que, en la medida en que te podés identificar con las historias de ellas, se puede entender un poco la lógica de todo lo que pasa en un sentido más político; pero lo primero que necesitás es mirarte en ellas.
- SECCIÓN
- Archivo
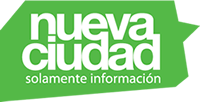





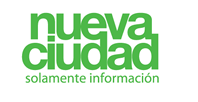
COMENTARIOS