- Archivo
- 28.06.2013
Marcos Perearnau: “hay que devolverle al teatro la capacidad para elaborar el presente”
Por Sebastián Scigliano
Escribió y dirige la primera obra de teatro sobre Carlos Menem. Eso, que bastaría para que Marcos Perearnau se sentara a ver florecer las mieles elogiosas con las que se suele premiar a las novedades levemente exóticas es, sin embargo, solo la excusa par una cruda reflexión sobre qué tiene de farsa la realidad y viceversa, con el teatro en el medio, como gran arena de la simulación. “La realidad estaba tramando esa historia de un modo shakesperiano”, dice sobre la última década maldita de la Argentina.
En un momento de la obra, el personaje de Menem se pregunta si habría suficiente distancia para ver una tragedia sobre su vida. ¿Cómo trabajás vos el tema de la distancia con temas tan cercanos?
Ese es el desafío, si se construye esa distancia, entonces se puede ver. Pero es una distancia que no solo está en la obra sino en mi propia posibilidad de acercarme a ese material. Yo nací en el ´85. La mía es una generación marcada por el juicio a los militares, es el año del juicio. Yo estoy marcado por ese signo. Y los ´90 nos los ví, no los podía ver, los vivía. La posibilidad que tengo de construir una mirada y poder ver lo que estaba pasando ahí es a través de una obra de teatro. Supongo que quien hace sillas, tiene una representación del mundo a través de las sillas. Yo, a través de una obra, puedo pensar sobre algo y verlo. La construcción de esa distancia era la apuesta de la obra. Si la obra se realiza, se demuestra que existe esa distancia. Para mí, por un lado, ese proceso fue llevar la obra al mundo árabe, que es una dislocación que no está solo en mi cabeza, sino que está en la cabeza del relato nacional, de ver en la llanura al oriente, como el Facundo que ve a beduinos. Es algo que está en la cabeza la literatura nacional. Entonces, mi desafío fue realizarlo, es decir, que la puesta fuera una carpa árabe adentro de la Quinta de Olivos, y que se muestre el lado árabe de Menem. Por otro lado, la árabe es una cultura que tiene otros modos de pactar. En la obra se cuenta un relato de Las mil y una noches, el del ladrón de oro, en el que se termina matando a quien dice ser robado y no al ladrón. Eso, para nuestra moral occidental, tiene cosas muy condenables. Y genera muchas preguntas. Creo que hay algo de esos saberes, de esos pactos, que sí funcionaron en los ´90, y me parecía interesante meterme en ese mundo.
¿Qué tan en evidencia estaban esos pactos en ese momento?
Estaban presentes en los modos de actuar. Hubo como una especie de uso de pactos que sí estaban, que sí se admitían, pero para falsificarlos, para trucharlos, o para jugar con ellos. La astucia consistía en cómo encontrar otros modos de pactar, u otra moral. En ese sentido, sí se podían ver. La distancia también se produce cuando uno sale del terreno moral y va al lugar más artístico en el que se puede volver a jugar con la confusión, el bien y el mal a la vez. Esa suspensión del juicio moral permite una distancia que también permite que te puedas vincular con la historia. Lo que crea la distancia, además, es esto de estar yendo a ver una obra sobre Menem que es, en realidad, una obra sobre el teatro. Es poner al teatro en el medio de eso, y que se vea a través de él. El teatro es una manera de ver el mundo. De hecho la palabra teatro viene de “mirar”. En ese sentido, es la construcción de una mirada. Me parece interesante devolverle al teatro algunas facultades interpretativas, y posibilidades de elaborar el presente. A mí me interesa esa propuesta: poner al teatro en el medio de algo que, en apariencia, no da, porque no existe todavía esa distancia. Pero si se puede hacer una obra sobre eso, quiere decir que sí daba.
¿Por qué es posible eso a través del teatro?
Porque nace de la posibilidad de generar esa distancia: hay alguien que actúa y hay alguien que ve. En ese pacto está constituida la posibilidad de introducir esa distancia en algún objeto. El teatro es esa distancia. Lo que hay que encontrar es la ranura por donde puede entrar ese juego, qué lo admite.
¿Y Cuál fue la ranura para entrarle a Menem?
Fue este espejismo de lo árabe, fue también una trama que armó la realidad, con la muerte del hijo, por ejemplo. La realidad estaba tramando esa historia de un modo shakesperiano, si se quiere. Lo que me interesaba era mostrar una historia clásica de dramaturgia en nuestra realidad tan reciente. Eso me parecía fascinante. No sé las posibilidades que abre esto, la verdad; las estoy investigando. Supongo que otros podrán disfrutar esa libertad más que yo.
¿Por qué?
Porque, por ejemplo: a mí se me ocurrieron distintas puestas de la obra. No hay ninguna obra hecha sobre Menem, y yo podría haber hecho cualquier otra. Había pensando una en la que había varios actores haciendo de Menem, o esto mismo, todo filmado, y los actores actuando atrás, en vivo. Pero lo cierto es que el tema no tiene antecedentes, y en ese punto me pareció que estaba bueno armar uno de este tipo: una obra de representación cuestionada, que tuviera una instancia constructiva, de cómo usar el teatro clásico, de representación, para que todavía pueda decir algo, aún corriéndole todos los velos que sean necesarios para volverlo creíble. Sobretodo, mostrar lo increíble. Hay una pregunta que se hace la obra: “la gente, ¿cree en el teatro?” Bueno, eso es lo que me sostiene a mí, claro, pero a mí me sorprende eso. Hay muchas cosas que se cayeron como creencias; sin embargo, la creencia en el teatro parece ser indispensable. Eso para mí es fascinante.
En un momento, el personaje de Menem dice algo así como “ya hice de todos los que me pidieron, ahora podría hacer un poco de mí”. ¿Qué le ves de teatralidad a la política?
Yo trabajo en un penal en San Martín. Y ahí veo un ejercicio de la política que es necesario, que yo lo ejerzo, pero que lo ejercen sobre mí también, que es cómo sostener un relato, una ilusión y darle sentido a algo que todo el tiempo se está deshaciendo. Es muy fuerte ahí porque es una instancia en la que casi se plantea “qué sentido tiene hacer teatro, si estoy preso”. Es cierto que la política necesita, para actuar, para existir, construir sentido; y yo creo que el sentido se construye en términos de relato. Si hay un relato que te sostiene, que te permite afirmarte ahí, que te contiene, entonces creés. Y uno necesita creer para poder sostenerse. La política incluye esta dimensión del uso de la palabra con efectos más retóricos, pero importantes. Después hay una dimensión política en el teatro porque es una actividad grupal, y son grupos que funcionan sin dinero, sin un interés material, a priori, sino con ciertas ideas de lo que es el teatro, de lo que uno quiere, y en ese sentido toda obra de teatro implica un ejercicio político, porque se constituye un grupo para esa obra. Cada obra necesita una política para ese grupo, que siempre es distinta, porque cada grupo tiene su singularidad, se vuelve a formular cada vez. Eso para mí es fascinante del teatro, porque hacer obras es todo un experimento político sobre cómo acodar.
Eso también parece volver eficaz al teatro como una herramienta para pensar la política.
La diferencia es que en el teatro uno dice que es una ficción, que está contando algo. Esa posibilidad, si uno no lo dice, en política, y se oculta el hecho del beneficio propio, ahí está el peligro. En el caso del actor y del teatro, siempre es en beneficio del público.
Decís que lo que hacés se enmarca dentro del “teatro jurídico” ¿Qué quiere decir eso exactamente?
Es como un chiste, como una burla, en la que yo estoy adentro, claro. Tiene que ver con un juego sobre las reglas del juego, que atienda a eso más que al juego mismo. Vuelvo a eso de cómo es posible que alguien crea en el teatro, o qué reglas están jugando para que eso sea posible, y no las vemos. El juego sobre esas reglas implica abrir al teatro a libertades que solo son posibles observando esas reglas. Eso es algo que me interesa mucho. Hay un lado de mi familia que viene del campo. Muchas veces, tenían que fabricar sus propias herramientas, porque no podían comprarlas. Hay un arado que es el que hicieron ellos, por ejemplo. Mi idea con el teatro jurídico es esa: crear mi herramienta para trabajar, que también le sirve a otros, porque necesito también de otros para hacerla funcionar. Hay otra relación entre el teatro y las leyes, a partir de un autor alemán que se llama Karl Shmidt, que piensa que todo orden jurídico, para funcionar, necesita de una instancia legitimadora que está fuera de ese orden, una instancia de estado de excepción. Me parece muy atractivo eso de pensar algo fuera de la ley que después, en una instancia de crisis, legitima. Toda obra produce una instancia de crisis, en mí, por lo menos. Hasta que logro encontrarle una regla a un fenómeno que se me escapa. Esta obra me llevó dos años, hasta encontrarle una regla que pueda armarse con eso. La de Jorge Julio López también me llevó a eso: cómo encuentro una regla dentro del teatro que pueda sostener una obra ahí. Ese tipo de temas a mí me ponen a trabajar y a intentar encontrar una solución; otros, por ahí, no.
¿Y por qué esos materiales y no otros?
No se, por ahí porque son mi punto débil, porque no tengo otra forma de tratarlos y necesito tratarlos. Necesito ver qué hago con un acontecimiento social que nos marcó a todos, qué puedo hacer con esa marca. Lo que sí veo es que habilita algo para muchos; como es algo que nos toca a todos. Menem es universal para todos los argentinos; entonces abrir algo ahí tiene muchos beneficiarios, que pueden relacionarse con esa marca de una forma distinta a la que tuvieron leyendo el diario, por ejemplo.
Y eso, ¿es una preocupación de tu teatro o una consecuencia?
Mi preocupación es incluir elementos que están fuera de escena, o marginales, que yo quiero incluir en la escena, como pueden ser lo presos, o Menem, que es un nombre que está atravesado por una maldición, o de la ausencia de Jorge Julio López. Cosas de las que supuestamente no se puede hablar pero que a mí me ponen a trabajar para encontrar la forma en la que sí se puede hablar. Creo que instala la discusión en otro lugar, a veces, y en ese sentido sí me parece que es un beneficio para todos, si pasa eso, tiene sentido lo que estoy haciendo.
¿Dónde ubicás tu teatro dentro de la escena porteña?
Para mí está en el fondo, como esos alumnos que están atrás y observan lo que está pasando, e identifican algún elemento de ese fondo que estaría bueno que figure un poco, y después vuelven al fondo. La idea no es quedar adelante figurando, porque eso te exige cosas que yo no puedo hacer ni estoy interesado en hacer. No me interesa solo el hecho de figurar, me resulta más interesante volver al fondo y ver cosas que no están a la vista, y remarcarlas.
Escribió y dirige la primera obra de teatro sobre Carlos Menem. Eso, que bastaría para que Marcos Perearnau se sentara a ver florecer las mieles elogiosas con las que se suele premiar a las novedades levemente exóticas es, sin embargo, solo la excusa par una cruda reflexión sobre qué tiene de farsa la realidad y viceversa, con el teatro en el medio, como gran arena de la simulación. “La realidad estaba tramando esa historia de un modo shakesperiano”, dice sobre la última década maldita de la Argentina.
En un momento de la obra, el personaje de Menem se pregunta si habría suficiente distancia para ver una tragedia sobre su vida. ¿Cómo trabajás vos el tema de la distancia con temas tan cercanos?
Ese es el desafío, si se construye esa distancia, entonces se puede ver. Pero es una distancia que no solo está en la obra sino en mi propia posibilidad de acercarme a ese material. Yo nací en el ´85. La mía es una generación marcada por el juicio a los militares, es el año del juicio. Yo estoy marcado por ese signo. Y los ´90 nos los ví, no los podía ver, los vivía. La posibilidad que tengo de construir una mirada y poder ver lo que estaba pasando ahí es a través de una obra de teatro. Supongo que quien hace sillas, tiene una representación del mundo a través de las sillas. Yo, a través de una obra, puedo pensar sobre algo y verlo. La construcción de esa distancia era la apuesta de la obra. Si la obra se realiza, se demuestra que existe esa distancia. Para mí, por un lado, ese proceso fue llevar la obra al mundo árabe, que es una dislocación que no está solo en mi cabeza, sino que está en la cabeza del relato nacional, de ver en la llanura al oriente, como el Facundo que ve a beduinos. Es algo que está en la cabeza la literatura nacional. Entonces, mi desafío fue realizarlo, es decir, que la puesta fuera una carpa árabe adentro de la Quinta de Olivos, y que se muestre el lado árabe de Menem. Por otro lado, la árabe es una cultura que tiene otros modos de pactar. En la obra se cuenta un relato de Las mil y una noches, el del ladrón de oro, en el que se termina matando a quien dice ser robado y no al ladrón. Eso, para nuestra moral occidental, tiene cosas muy condenables. Y genera muchas preguntas. Creo que hay algo de esos saberes, de esos pactos, que sí funcionaron en los ´90, y me parecía interesante meterme en ese mundo.
¿Qué tan en evidencia estaban esos pactos en ese momento?
Estaban presentes en los modos de actuar. Hubo como una especie de uso de pactos que sí estaban, que sí se admitían, pero para falsificarlos, para trucharlos, o para jugar con ellos. La astucia consistía en cómo encontrar otros modos de pactar, u otra moral. En ese sentido, sí se podían ver. La distancia también se produce cuando uno sale del terreno moral y va al lugar más artístico en el que se puede volver a jugar con la confusión, el bien y el mal a la vez. Esa suspensión del juicio moral permite una distancia que también permite que te puedas vincular con la historia. Lo que crea la distancia, además, es esto de estar yendo a ver una obra sobre Menem que es, en realidad, una obra sobre el teatro. Es poner al teatro en el medio de eso, y que se vea a través de él. El teatro es una manera de ver el mundo. De hecho la palabra teatro viene de “mirar”. En ese sentido, es la construcción de una mirada. Me parece interesante devolverle al teatro algunas facultades interpretativas, y posibilidades de elaborar el presente. A mí me interesa esa propuesta: poner al teatro en el medio de algo que, en apariencia, no da, porque no existe todavía esa distancia. Pero si se puede hacer una obra sobre eso, quiere decir que sí daba.
¿Por qué es posible eso a través del teatro?
Porque nace de la posibilidad de generar esa distancia: hay alguien que actúa y hay alguien que ve. En ese pacto está constituida la posibilidad de introducir esa distancia en algún objeto. El teatro es esa distancia. Lo que hay que encontrar es la ranura por donde puede entrar ese juego, qué lo admite.
¿Y Cuál fue la ranura para entrarle a Menem?
Fue este espejismo de lo árabe, fue también una trama que armó la realidad, con la muerte del hijo, por ejemplo. La realidad estaba tramando esa historia de un modo shakesperiano, si se quiere. Lo que me interesaba era mostrar una historia clásica de dramaturgia en nuestra realidad tan reciente. Eso me parecía fascinante. No sé las posibilidades que abre esto, la verdad; las estoy investigando. Supongo que otros podrán disfrutar esa libertad más que yo.
¿Por qué?
Porque, por ejemplo: a mí se me ocurrieron distintas puestas de la obra. No hay ninguna obra hecha sobre Menem, y yo podría haber hecho cualquier otra. Había pensando una en la que había varios actores haciendo de Menem, o esto mismo, todo filmado, y los actores actuando atrás, en vivo. Pero lo cierto es que el tema no tiene antecedentes, y en ese punto me pareció que estaba bueno armar uno de este tipo: una obra de representación cuestionada, que tuviera una instancia constructiva, de cómo usar el teatro clásico, de representación, para que todavía pueda decir algo, aún corriéndole todos los velos que sean necesarios para volverlo creíble. Sobretodo, mostrar lo increíble. Hay una pregunta que se hace la obra: “la gente, ¿cree en el teatro?” Bueno, eso es lo que me sostiene a mí, claro, pero a mí me sorprende eso. Hay muchas cosas que se cayeron como creencias; sin embargo, la creencia en el teatro parece ser indispensable. Eso para mí es fascinante.
En un momento, el personaje de Menem dice algo así como “ya hice de todos los que me pidieron, ahora podría hacer un poco de mí”. ¿Qué le ves de teatralidad a la política?
Yo trabajo en un penal en San Martín. Y ahí veo un ejercicio de la política que es necesario, que yo lo ejerzo, pero que lo ejercen sobre mí también, que es cómo sostener un relato, una ilusión y darle sentido a algo que todo el tiempo se está deshaciendo. Es muy fuerte ahí porque es una instancia en la que casi se plantea “qué sentido tiene hacer teatro, si estoy preso”. Es cierto que la política necesita, para actuar, para existir, construir sentido; y yo creo que el sentido se construye en términos de relato. Si hay un relato que te sostiene, que te permite afirmarte ahí, que te contiene, entonces creés. Y uno necesita creer para poder sostenerse. La política incluye esta dimensión del uso de la palabra con efectos más retóricos, pero importantes. Después hay una dimensión política en el teatro porque es una actividad grupal, y son grupos que funcionan sin dinero, sin un interés material, a priori, sino con ciertas ideas de lo que es el teatro, de lo que uno quiere, y en ese sentido toda obra de teatro implica un ejercicio político, porque se constituye un grupo para esa obra. Cada obra necesita una política para ese grupo, que siempre es distinta, porque cada grupo tiene su singularidad, se vuelve a formular cada vez. Eso para mí es fascinante del teatro, porque hacer obras es todo un experimento político sobre cómo acodar.
Eso también parece volver eficaz al teatro como una herramienta para pensar la política.
La diferencia es que en el teatro uno dice que es una ficción, que está contando algo. Esa posibilidad, si uno no lo dice, en política, y se oculta el hecho del beneficio propio, ahí está el peligro. En el caso del actor y del teatro, siempre es en beneficio del público.
Decís que lo que hacés se enmarca dentro del “teatro jurídico” ¿Qué quiere decir eso exactamente?
Es como un chiste, como una burla, en la que yo estoy adentro, claro. Tiene que ver con un juego sobre las reglas del juego, que atienda a eso más que al juego mismo. Vuelvo a eso de cómo es posible que alguien crea en el teatro, o qué reglas están jugando para que eso sea posible, y no las vemos. El juego sobre esas reglas implica abrir al teatro a libertades que solo son posibles observando esas reglas. Eso es algo que me interesa mucho. Hay un lado de mi familia que viene del campo. Muchas veces, tenían que fabricar sus propias herramientas, porque no podían comprarlas. Hay un arado que es el que hicieron ellos, por ejemplo. Mi idea con el teatro jurídico es esa: crear mi herramienta para trabajar, que también le sirve a otros, porque necesito también de otros para hacerla funcionar. Hay otra relación entre el teatro y las leyes, a partir de un autor alemán que se llama Karl Shmidt, que piensa que todo orden jurídico, para funcionar, necesita de una instancia legitimadora que está fuera de ese orden, una instancia de estado de excepción. Me parece muy atractivo eso de pensar algo fuera de la ley que después, en una instancia de crisis, legitima. Toda obra produce una instancia de crisis, en mí, por lo menos. Hasta que logro encontrarle una regla a un fenómeno que se me escapa. Esta obra me llevó dos años, hasta encontrarle una regla que pueda armarse con eso. La de Jorge Julio López también me llevó a eso: cómo encuentro una regla dentro del teatro que pueda sostener una obra ahí. Ese tipo de temas a mí me ponen a trabajar y a intentar encontrar una solución; otros, por ahí, no.
¿Y por qué esos materiales y no otros?
No se, por ahí porque son mi punto débil, porque no tengo otra forma de tratarlos y necesito tratarlos. Necesito ver qué hago con un acontecimiento social que nos marcó a todos, qué puedo hacer con esa marca. Lo que sí veo es que habilita algo para muchos; como es algo que nos toca a todos. Menem es universal para todos los argentinos; entonces abrir algo ahí tiene muchos beneficiarios, que pueden relacionarse con esa marca de una forma distinta a la que tuvieron leyendo el diario, por ejemplo.
Y eso, ¿es una preocupación de tu teatro o una consecuencia?
Mi preocupación es incluir elementos que están fuera de escena, o marginales, que yo quiero incluir en la escena, como pueden ser lo presos, o Menem, que es un nombre que está atravesado por una maldición, o de la ausencia de Jorge Julio López. Cosas de las que supuestamente no se puede hablar pero que a mí me ponen a trabajar para encontrar la forma en la que sí se puede hablar. Creo que instala la discusión en otro lugar, a veces, y en ese sentido sí me parece que es un beneficio para todos, si pasa eso, tiene sentido lo que estoy haciendo.
¿Dónde ubicás tu teatro dentro de la escena porteña?
Para mí está en el fondo, como esos alumnos que están atrás y observan lo que está pasando, e identifican algún elemento de ese fondo que estaría bueno que figure un poco, y después vuelven al fondo. La idea no es quedar adelante figurando, porque eso te exige cosas que yo no puedo hacer ni estoy interesado en hacer. No me interesa solo el hecho de figurar, me resulta más interesante volver al fondo y ver cosas que no están a la vista, y remarcarlas.
- SECCIÓN
- Archivo
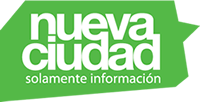





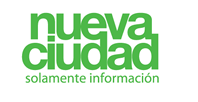
COMENTARIOS