- Archivo
- 04.06.2013
Darío Sztajnszrajber : “La filosofía pensada como elitista es una traición de su propio sentido”
Por Sebastián Scigliano
A diferencia de su hermano periodista, no optó por el atajo de una inicial que reemplace a un apellido casi impronunciable para conocer la popularidad. Tal vez sea esa la primera decisión con la que Darío Sztajnszrajber anticipó cuál iba a ser su modus operandi en la arena pública: no hacer concesiones y, al mismo tiempo, ir al fondo de las cosas, preguntarse todo el tiempo por qué, tal cual él cree que debe hacer la filosofía. Acaso esa frontalidad y la ajustada elección de una estética y un tono amigos de la época hayan construido este módico momento de éxito que vive con su programa en Canal Encuentro, su espacio en Radio Madre y el flamante “espectáculo filosófico” en el Konex, Desencajados, desde el que se mete con el mundo rock. Así lo explica él.
Hace unos 10, 15 años, la historia vivió una especie de momento de auge para el “gran público”. ¿Te parece que le está pasando eso a la filosofía, ahora?
Puede ser, si uno lo compara desde el punto de vista de las modas, se puede encontrar algún paralelo. Creo, en todo caso, que hay, en el mismo queahacer filosófico, en su origen, una vocación de salirse de sus claustros y llegar a la calle, popularizarse, disgregarse. Habría que ver si la historia tiene en sí misma es vocación. La filosofía entendida como elitista es, de alguna manera, como una traición de su propio sentido, porque no pretende otra cosa que poner en evidencia cuestionamientos existenciales que, se supone, tiene cualquier ser humano. Creo que se trata más bien de un momento en el cual se ha podido empezar a recuperar de la filosofía ese aspecto más amplio, y empezar a descajetarla del lugar que todo saber académico, hoy, institucionalizado, tiene. Me parece que hay disciplinas que tienen una mayor capacidad para poder salirse, y que eso tiene que ver con lo que ellas son y con lo que vienen diciendo.
Lo raro es que si uno hiciera una encuesta más o menos rápida, hoy, sobre a dónde pertenece la filosofía, el probable resultado sería “a los claustros”, y no “a la calle”.
Sí, es que así se ha ido especializando, diría. Pero es un proceso por el que pasa el conjunto de los saberes que han ido constituyendo lo que se llama la institución académica, que tiene sus propias normas, sus códigos. Ahí se fue generando esta idea de que el saber filosófico es para pocos, complejo, y que no tiene nada que ver con lo que puede llegar a ser nuestro día a día. Sin embargo, si uno va a la historia misma de la filosofía, y recupera sus problemáticas fundamentales, se encuentra con todo lo contrario. Entonces, que hoy haya en la ciudadanía, por ahí, una lectura más elitista de la filosofía, creo que no tiene que ver con lo que la filosofía es, sino con el modo en que se fue institucionalizando en el último tiempo.
Y este éxito por el que atraviesan estas propuestas asociadas a la filosofía, ¿creés que responde a iniciativas como la tuya o a una demanda real de la sociedad?
El éxito es relativo, porque de alguna manera, yo creo que la experiencia de la filosofía, en el aula o en charlas, cuando encarás un tema filosóficamente, ante un público amplio, prende, y mucho. La televisión y la radio constituyen, más bien, una manera de entender la calle en tiempos como los nuestros, de comunicación generalizada. Hacer filosofía en televisión es hacerlo en la calle, en el espacio público. Esto es algo propio de unos tiempos en los que ha habido un corrimiento de las preocupaciones ciudadanas. Creo que en esto es clave el impulso que se le da desde las estructuras de gobierno a esta situación, con políticas culturales que tienden en esa dirección. La creación de Canal Encuentro no es solo la creación de una canal que hace programas de cultura, sino la creación de una cosa mucho más profunda, que lo que intenta es empezar a reconciliar al saber con la calle. En ese marco, todo es más fácil. Yo siento que siempre hice filosofía tratando de generar este contacto, pero en estos últimos tiempos y con los canales que se abren a partir la política cultural del gobierno, me parece que todo se facilita.
Una de las cosas que decís sobre la filosofía es que es la posibilidad de dudar. ¿En qué medida este momento de la filosofía en Argentina coincide con una etapa en la que, también, muchas cosas se pusieron en duda?
Hay una afinidad electiva muy importante ahí, hay un emparentamiento, desde el momento en que el proyecto de nuestros últimos gobiernos es un proyecto de poner patas para arriba lo que tradicionalmente se entendió como las instituciones en relación a la ciudadanía, a la relación entre la sociedad y el estado, poner en evidencia ciertos funcionamientos del poder que estaban naturalizados, una transformación radical del sentido común, de lo que se entiende comúnmente como normalidad. En ese sentido, hay leyes que parecen ser de poco impacto cuantitativo, como la de identidad de género, la de matrimonio igualitario, la de muerte digna, pero que son leyes que están socavando signos de una concepción de lo que debe ser el ser humano. Yo encuentro estas políticas muy relacionadas con la manera en que entiendo que se hace filosofía.
Además de una forma de hacer filosofía, elegiste también una estética particular para hacerlo. ¿Cómo surgió esa elección?
La clave de todo el esquema es pensar a la filosofía como un discurso que todavía nos puede dar herramientas para interrogar a la vida cotidiana, ponerla entre paréntesis, interrumpirla, y mostrar que todo lo que se nos presenta de un modo, puede ser también pasible de múltiples perspectivas alternativas. Si hay que resumir lo que hacemos, se lo resume con esa frase: todo puede ser de otra manera. Esa es una frase de batalla frente a una realidad que se nos presenta como unilineal, como si las cosas no pudieran ser de otro modo a como son. En ese sentido, hay como un juego entre forma y contenido. Sacar a la filosofía de su claustro es sacarla también de su formato tradicional, y la estética que hemos elegido es muy de afincamiento de la problemática filosófica en lo cotidiano; más allá de algún que otro programa que se nos va en cierto esteticismo, que también pasa, la idea es trabajar cuestiones filosóficas en medio de un cumpleaños, o en un colectivo, donde buscamos también desde la forma, buscar nuestro propósito.
Tenés también actividad como docente, en los claustros. ¿Cómo te llevás con esa parte de la filosofía?
Me llevo bien, doy clase en muchos lugares, en instituciones académicas, incluso en algunas tengo cargos de gestión; no estoy peleado con la academia, para nada. Con lo que me peleo es con los monopolios, con la idea de que filosofía se hace de un único modo. En el mundote la filosofía, en los últimos años, se ha pensado que la investigación filosófica es la única forma de hacer filosofía. Bueno, no. Hay otras dos maneras, mínimamente: la docencia y la divulgación. La docencia fue siempre como la hermana pobre, y me parece que hay que recuperarla. Ahora que me estoy dedicando a la divulgación, ya directamente, es la empleada doméstica. Pero con lo que me encuentro, a diferencia del mundo de la historia, que es muy duro con la divulgación, es que en la filosofía la cosa es más abierta. Es un tiempo en que la academia sigue teniendo sus autores, sus referentes, pero que no ven con asco al que hace divulgación, sobre todo en la medida en que no hay interferencia, en la que cada uno tiene su lugar. El problema siempre es el mismo: si alguna de las tres variables con la se hace filosofía se cree la única forma, la cosa no va. De lo que se trata es de entender es que hay tres formas muy diferentes, con públicos diferentes, y con propósitos diferentes también.
¿Cómo llegaste a meterte con el mundo del rock?
Lo primero que pasó es que, cuando empezamos a hacer el programa en canal Encuentro, la bajada era hacer un programa para jóvenes, y construimos un personaje que es alguien que “la rockea”, entonces hay toda una estética en la que el personaje aparece con una remera de Los Ramones, por ejemplo. No hace rock, porque su lugar en el programa es diferente. Pero se fue dando esta idea que, desde esa estética juvenil, lo que más cerca estaba es el rock, que es el consumo juvenil contemporáneo por excelencia. Ni bien apareció la propuesta de Desencajados, de dialogar con los grandes referentes del rock nacional, creo que tocó una fibra de mi identidad, y claramente todo mi abordaje de mis dos grandes referentes, por mi edad, que son Charly y Spinetta, siempre tuvo una lectura, no se si filosófica, pero sí cerca. Después, fuimos creando, y fue saliendo esto que hacemos ahora.
¿Qué te sorprendió de la relación entre rock y filosofía?
Basicamente, algo más bien superador, que es la idea de hacer un espectáculo de filosofía, donde se empiece a cruzar con otros géneros. De hecho, además de que nuestra banda de rock toca canciones, yo leo textos, leo un poema de Bretch en el medio. De lo que me empecé a dar cuenta, y que me parece interesante, y que es algo que yo ya venía viendo en el aula, es esta cuestión del espectáculo de filosofía, darme cuenta de que, sin renunciar al discurso filosófico, pero amalgamando con música y con un guión que más o menos lo lleva de una manera pulida, la filosofía, además, puede montarse como un espectáculo que conmueve, que emocione, que produzca también belleza, y que no solamente conmocione y cuestione. Tiene que ver con una idea con la que vengo insistiendo hace rato, que es que la filosofía tiene mucho más de arte que de ciencia, y acá en el Konex veo eso.
¿Cómo es eso?
Hay un objetivo muy fuerte en la labor filosófica, que es el desacomodamiento existencial, que es generar, a través de la pregunta, la posibilidad de meterse con problemáticas soslayadas en la vida cotidiana, pero que hacen a lo que es nuestra condición humana. Y que cuando uno se pone a reflexionar sobre eso, generalmente llega a paradojas, y lo que se produce es una fuerte angustia, o una perplejidad, que tienen mucho que ver con el arte, que es lo mismo que lo que nos pasa cuando vemos una película que nos parte la cabeza, o con la música. Es evidente que hay toda una variable de la filosofía que termina generando una experiencia estética, en ese sentido profundo en el cual el arte te mueve. Eso no le quita que tenga también elementos propios de una ciencia humana, pero el efecto, para mí, es un efecto artístico.
¿Qué es para vos pensar?
No hay una única manera de definirlo, no por un problema epistemológico, sino porque se piensa de muchas maneras. Tradicionalmente, se suele intentar circunscribir la acción del pensamiento a una acción argumentativa, básicamente, tomando el modelo de la matemática, y entendiendo que pensar tiene que ver con una demostración de conclusiones a partir de premisas. Esa forma de pensamiento, llamado pensamiento lógico, es una más. Pensar es también imaginar, es cuestionar, es asociar. Diría que es la actividad propia de lo que, por ahora, nos hace humanos, y que surge claramente la acción de nuestra razón, pero que no es una razón que pueda abstraerse del resto de nuestra corporalidad. Es más: se piensa con la mente y la mente es cuerpo. En la historia de la filosofía siempre se suele separa la mente y cuerpo, y que es un dualismo que ha puesto siempre a la razón como por encima de lo corporal, sin justificar que esa razón, separada del cuerpo, debería haber venido de algún lado. No se puede sostener el dualismo sin caer en una metafísica, que es justificar de dónde viene esa razón que no es corpórea. Hoy, el consenso indica que pensamos con un órgano corporal, por eso es importante no sustraer a la razón del resto de la corporalidad. Pero la corporalidad tampoco es un cuerpo inerte, sino que tiene una historia, marcas que lo van formando a través de su propia cotidianeidad. Creo que pensar es todo eso; cuando uno pone en juego el pensamiento, pone en juego lo que uno es, con todas sus dudas, con todas sus contingencias, con todos sus cambios, y lo que está buscando a través del pensamiento, ya estrictamente filosófico, es intentar comprender los grandes por qué existenciales, aún a sabiendas de que es búsqueda es infructuosa. Y eso es algo que no se le perdona a la filosofía, ese hecho de ser una disciplina que ya desde el principio plantea u ejercicio infructuoso. Y eso tiene que ver con el valor que se le da a la productividad en un mundo capitalista, donde claramente las cosas tienen siempre que dar una ganancia. La filosofía cuestiona eso, y por eso se la coloca en el lugar de un saber inútil. Incluso en Desencajados, nosotros traemos algunas cosas del budismo, que es otra forma de pensar. Hay una máxima budista que dice “si querés entender algo, entonces dejá de pensar”, porque el pensamiento corre la comprensión, si se quiere, más auténtica de lo real, y se vuelve una herramienta de disección de lo real para la productividad. Nos cuesta mucho poder pensar, todavía, nuestra relación con las cosas por fuera del paradigma de la utilidad. Nadie hace algo que no sirva para algo. Seguimos pensando que la utilidad es una propiedad de las cosas y no un valor a través del que el ser humano se relaciona con las cosas, que no es lo mismo. Entender eso genera la posibilidad de salirse, de cambiar. Se puede definir a la filosofía, básicamente, como la disciplina que estudia el pensamiento, pero que lo hace en tanto preguntarse cómo ese pensamiento busca construir sentido. Creo que en algún momento, incluso, todas estas formas en que los seres humanos pensamos, van a ser otras. No creo que el pensamiento sea algo ahistórico, sino, básicamente, una función más de una biología que está en permanente mutación hace miles de miles de años. Así como las especies anteriores al humano pensaban de otra manera, estoy convencido de que, en el futuro, estás formas del pensamiento van a ser otras.
A diferencia de su hermano periodista, no optó por el atajo de una inicial que reemplace a un apellido casi impronunciable para conocer la popularidad. Tal vez sea esa la primera decisión con la que Darío Sztajnszrajber anticipó cuál iba a ser su modus operandi en la arena pública: no hacer concesiones y, al mismo tiempo, ir al fondo de las cosas, preguntarse todo el tiempo por qué, tal cual él cree que debe hacer la filosofía. Acaso esa frontalidad y la ajustada elección de una estética y un tono amigos de la época hayan construido este módico momento de éxito que vive con su programa en Canal Encuentro, su espacio en Radio Madre y el flamante “espectáculo filosófico” en el Konex, Desencajados, desde el que se mete con el mundo rock. Así lo explica él.
Hace unos 10, 15 años, la historia vivió una especie de momento de auge para el “gran público”. ¿Te parece que le está pasando eso a la filosofía, ahora?
Puede ser, si uno lo compara desde el punto de vista de las modas, se puede encontrar algún paralelo. Creo, en todo caso, que hay, en el mismo queahacer filosófico, en su origen, una vocación de salirse de sus claustros y llegar a la calle, popularizarse, disgregarse. Habría que ver si la historia tiene en sí misma es vocación. La filosofía entendida como elitista es, de alguna manera, como una traición de su propio sentido, porque no pretende otra cosa que poner en evidencia cuestionamientos existenciales que, se supone, tiene cualquier ser humano. Creo que se trata más bien de un momento en el cual se ha podido empezar a recuperar de la filosofía ese aspecto más amplio, y empezar a descajetarla del lugar que todo saber académico, hoy, institucionalizado, tiene. Me parece que hay disciplinas que tienen una mayor capacidad para poder salirse, y que eso tiene que ver con lo que ellas son y con lo que vienen diciendo.
Lo raro es que si uno hiciera una encuesta más o menos rápida, hoy, sobre a dónde pertenece la filosofía, el probable resultado sería “a los claustros”, y no “a la calle”.
Sí, es que así se ha ido especializando, diría. Pero es un proceso por el que pasa el conjunto de los saberes que han ido constituyendo lo que se llama la institución académica, que tiene sus propias normas, sus códigos. Ahí se fue generando esta idea de que el saber filosófico es para pocos, complejo, y que no tiene nada que ver con lo que puede llegar a ser nuestro día a día. Sin embargo, si uno va a la historia misma de la filosofía, y recupera sus problemáticas fundamentales, se encuentra con todo lo contrario. Entonces, que hoy haya en la ciudadanía, por ahí, una lectura más elitista de la filosofía, creo que no tiene que ver con lo que la filosofía es, sino con el modo en que se fue institucionalizando en el último tiempo.
Y este éxito por el que atraviesan estas propuestas asociadas a la filosofía, ¿creés que responde a iniciativas como la tuya o a una demanda real de la sociedad?
El éxito es relativo, porque de alguna manera, yo creo que la experiencia de la filosofía, en el aula o en charlas, cuando encarás un tema filosóficamente, ante un público amplio, prende, y mucho. La televisión y la radio constituyen, más bien, una manera de entender la calle en tiempos como los nuestros, de comunicación generalizada. Hacer filosofía en televisión es hacerlo en la calle, en el espacio público. Esto es algo propio de unos tiempos en los que ha habido un corrimiento de las preocupaciones ciudadanas. Creo que en esto es clave el impulso que se le da desde las estructuras de gobierno a esta situación, con políticas culturales que tienden en esa dirección. La creación de Canal Encuentro no es solo la creación de una canal que hace programas de cultura, sino la creación de una cosa mucho más profunda, que lo que intenta es empezar a reconciliar al saber con la calle. En ese marco, todo es más fácil. Yo siento que siempre hice filosofía tratando de generar este contacto, pero en estos últimos tiempos y con los canales que se abren a partir la política cultural del gobierno, me parece que todo se facilita.
Una de las cosas que decís sobre la filosofía es que es la posibilidad de dudar. ¿En qué medida este momento de la filosofía en Argentina coincide con una etapa en la que, también, muchas cosas se pusieron en duda?
Hay una afinidad electiva muy importante ahí, hay un emparentamiento, desde el momento en que el proyecto de nuestros últimos gobiernos es un proyecto de poner patas para arriba lo que tradicionalmente se entendió como las instituciones en relación a la ciudadanía, a la relación entre la sociedad y el estado, poner en evidencia ciertos funcionamientos del poder que estaban naturalizados, una transformación radical del sentido común, de lo que se entiende comúnmente como normalidad. En ese sentido, hay leyes que parecen ser de poco impacto cuantitativo, como la de identidad de género, la de matrimonio igualitario, la de muerte digna, pero que son leyes que están socavando signos de una concepción de lo que debe ser el ser humano. Yo encuentro estas políticas muy relacionadas con la manera en que entiendo que se hace filosofía.
Además de una forma de hacer filosofía, elegiste también una estética particular para hacerlo. ¿Cómo surgió esa elección?
La clave de todo el esquema es pensar a la filosofía como un discurso que todavía nos puede dar herramientas para interrogar a la vida cotidiana, ponerla entre paréntesis, interrumpirla, y mostrar que todo lo que se nos presenta de un modo, puede ser también pasible de múltiples perspectivas alternativas. Si hay que resumir lo que hacemos, se lo resume con esa frase: todo puede ser de otra manera. Esa es una frase de batalla frente a una realidad que se nos presenta como unilineal, como si las cosas no pudieran ser de otro modo a como son. En ese sentido, hay como un juego entre forma y contenido. Sacar a la filosofía de su claustro es sacarla también de su formato tradicional, y la estética que hemos elegido es muy de afincamiento de la problemática filosófica en lo cotidiano; más allá de algún que otro programa que se nos va en cierto esteticismo, que también pasa, la idea es trabajar cuestiones filosóficas en medio de un cumpleaños, o en un colectivo, donde buscamos también desde la forma, buscar nuestro propósito.
Tenés también actividad como docente, en los claustros. ¿Cómo te llevás con esa parte de la filosofía?
Me llevo bien, doy clase en muchos lugares, en instituciones académicas, incluso en algunas tengo cargos de gestión; no estoy peleado con la academia, para nada. Con lo que me peleo es con los monopolios, con la idea de que filosofía se hace de un único modo. En el mundote la filosofía, en los últimos años, se ha pensado que la investigación filosófica es la única forma de hacer filosofía. Bueno, no. Hay otras dos maneras, mínimamente: la docencia y la divulgación. La docencia fue siempre como la hermana pobre, y me parece que hay que recuperarla. Ahora que me estoy dedicando a la divulgación, ya directamente, es la empleada doméstica. Pero con lo que me encuentro, a diferencia del mundo de la historia, que es muy duro con la divulgación, es que en la filosofía la cosa es más abierta. Es un tiempo en que la academia sigue teniendo sus autores, sus referentes, pero que no ven con asco al que hace divulgación, sobre todo en la medida en que no hay interferencia, en la que cada uno tiene su lugar. El problema siempre es el mismo: si alguna de las tres variables con la se hace filosofía se cree la única forma, la cosa no va. De lo que se trata es de entender es que hay tres formas muy diferentes, con públicos diferentes, y con propósitos diferentes también.
¿Cómo llegaste a meterte con el mundo del rock?
Lo primero que pasó es que, cuando empezamos a hacer el programa en canal Encuentro, la bajada era hacer un programa para jóvenes, y construimos un personaje que es alguien que “la rockea”, entonces hay toda una estética en la que el personaje aparece con una remera de Los Ramones, por ejemplo. No hace rock, porque su lugar en el programa es diferente. Pero se fue dando esta idea que, desde esa estética juvenil, lo que más cerca estaba es el rock, que es el consumo juvenil contemporáneo por excelencia. Ni bien apareció la propuesta de Desencajados, de dialogar con los grandes referentes del rock nacional, creo que tocó una fibra de mi identidad, y claramente todo mi abordaje de mis dos grandes referentes, por mi edad, que son Charly y Spinetta, siempre tuvo una lectura, no se si filosófica, pero sí cerca. Después, fuimos creando, y fue saliendo esto que hacemos ahora.
¿Qué te sorprendió de la relación entre rock y filosofía?
Basicamente, algo más bien superador, que es la idea de hacer un espectáculo de filosofía, donde se empiece a cruzar con otros géneros. De hecho, además de que nuestra banda de rock toca canciones, yo leo textos, leo un poema de Bretch en el medio. De lo que me empecé a dar cuenta, y que me parece interesante, y que es algo que yo ya venía viendo en el aula, es esta cuestión del espectáculo de filosofía, darme cuenta de que, sin renunciar al discurso filosófico, pero amalgamando con música y con un guión que más o menos lo lleva de una manera pulida, la filosofía, además, puede montarse como un espectáculo que conmueve, que emocione, que produzca también belleza, y que no solamente conmocione y cuestione. Tiene que ver con una idea con la que vengo insistiendo hace rato, que es que la filosofía tiene mucho más de arte que de ciencia, y acá en el Konex veo eso.
¿Cómo es eso?
Hay un objetivo muy fuerte en la labor filosófica, que es el desacomodamiento existencial, que es generar, a través de la pregunta, la posibilidad de meterse con problemáticas soslayadas en la vida cotidiana, pero que hacen a lo que es nuestra condición humana. Y que cuando uno se pone a reflexionar sobre eso, generalmente llega a paradojas, y lo que se produce es una fuerte angustia, o una perplejidad, que tienen mucho que ver con el arte, que es lo mismo que lo que nos pasa cuando vemos una película que nos parte la cabeza, o con la música. Es evidente que hay toda una variable de la filosofía que termina generando una experiencia estética, en ese sentido profundo en el cual el arte te mueve. Eso no le quita que tenga también elementos propios de una ciencia humana, pero el efecto, para mí, es un efecto artístico.
¿Qué es para vos pensar?
No hay una única manera de definirlo, no por un problema epistemológico, sino porque se piensa de muchas maneras. Tradicionalmente, se suele intentar circunscribir la acción del pensamiento a una acción argumentativa, básicamente, tomando el modelo de la matemática, y entendiendo que pensar tiene que ver con una demostración de conclusiones a partir de premisas. Esa forma de pensamiento, llamado pensamiento lógico, es una más. Pensar es también imaginar, es cuestionar, es asociar. Diría que es la actividad propia de lo que, por ahora, nos hace humanos, y que surge claramente la acción de nuestra razón, pero que no es una razón que pueda abstraerse del resto de nuestra corporalidad. Es más: se piensa con la mente y la mente es cuerpo. En la historia de la filosofía siempre se suele separa la mente y cuerpo, y que es un dualismo que ha puesto siempre a la razón como por encima de lo corporal, sin justificar que esa razón, separada del cuerpo, debería haber venido de algún lado. No se puede sostener el dualismo sin caer en una metafísica, que es justificar de dónde viene esa razón que no es corpórea. Hoy, el consenso indica que pensamos con un órgano corporal, por eso es importante no sustraer a la razón del resto de la corporalidad. Pero la corporalidad tampoco es un cuerpo inerte, sino que tiene una historia, marcas que lo van formando a través de su propia cotidianeidad. Creo que pensar es todo eso; cuando uno pone en juego el pensamiento, pone en juego lo que uno es, con todas sus dudas, con todas sus contingencias, con todos sus cambios, y lo que está buscando a través del pensamiento, ya estrictamente filosófico, es intentar comprender los grandes por qué existenciales, aún a sabiendas de que es búsqueda es infructuosa. Y eso es algo que no se le perdona a la filosofía, ese hecho de ser una disciplina que ya desde el principio plantea u ejercicio infructuoso. Y eso tiene que ver con el valor que se le da a la productividad en un mundo capitalista, donde claramente las cosas tienen siempre que dar una ganancia. La filosofía cuestiona eso, y por eso se la coloca en el lugar de un saber inútil. Incluso en Desencajados, nosotros traemos algunas cosas del budismo, que es otra forma de pensar. Hay una máxima budista que dice “si querés entender algo, entonces dejá de pensar”, porque el pensamiento corre la comprensión, si se quiere, más auténtica de lo real, y se vuelve una herramienta de disección de lo real para la productividad. Nos cuesta mucho poder pensar, todavía, nuestra relación con las cosas por fuera del paradigma de la utilidad. Nadie hace algo que no sirva para algo. Seguimos pensando que la utilidad es una propiedad de las cosas y no un valor a través del que el ser humano se relaciona con las cosas, que no es lo mismo. Entender eso genera la posibilidad de salirse, de cambiar. Se puede definir a la filosofía, básicamente, como la disciplina que estudia el pensamiento, pero que lo hace en tanto preguntarse cómo ese pensamiento busca construir sentido. Creo que en algún momento, incluso, todas estas formas en que los seres humanos pensamos, van a ser otras. No creo que el pensamiento sea algo ahistórico, sino, básicamente, una función más de una biología que está en permanente mutación hace miles de miles de años. Así como las especies anteriores al humano pensaban de otra manera, estoy convencido de que, en el futuro, estás formas del pensamiento van a ser otras.
- SECCIÓN
- Archivo
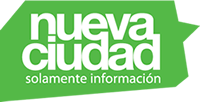





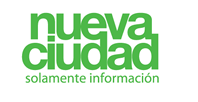
COMENTARIOS