- Archivo
- 14.05.2013
Yusa: “Hago la música de mi tiempo, no podría hacer otra”
Por Sebastián Scigliano
En un rato dirá, alternadamente, “re lindo” y “¿tu sabes?” con la misma naturalidad con la que cuenta que su casa está acá y en La Habana, y que San Telmo es su “Centro Habana”, y que por eso le encanta el barrio, aunque haya elegido la paz de City Bell, allá, cerca de La Plata, para pasar sus largas estadías en Argentina. Y contará sorprendida sobre las 500 orquídeas de Lenine y recordará cálidamente al desaparecido percusionista argentino Ramiro Musotto, un casi desconocido acá, pero una verdadera estrella allá, en ese Brasil con el que también ella tiene una relación intensa. Pero ahora, trata de bajar todos los cambios que sean posibles, en medio de la vorágine de proyectos, prensa y conciertos, en este caso, los que está dando en Café Vinilo, los jueves 9, 16 y 23 de mayo. Yusa se sienta, respira, y habla, con tanta calidez y torbellino mezclados como los que le pone a su música.
¿De dónde viene tu relación tan fuerte con la música y la cultura argentinas?
Nació del propio proceso, de mi paso por Argentina. Porque de hecho sí había muchas cosas que tienen que ver con mi cultura con las que Argentina tiene mucho que ver, también. Desde la parte histórica, de los años ´70, ´80, en los que había mucho intercambio de músicos con este país y latinoamericanos también. Justamente en esa época me curtí con ese tipo de música: con el chamamé, con la chacarera y, al mismo tiempo, al haberme dedicado a la música, estuve mucho más en contacto con los elementos que más me interesaron de eso. Recuerdo que en el conservatorio ya escuchaba a Lito Vitale, por ejemplo, que es parte de la historia, como lo fueron Charly, Spinetta, León Gieco, Baglietto, músicos que se escuchaban mucho en Cuba. O Mercedes Sosa, que iba mucho, o Víctor Heredia, y yo los vi muchas veces. Creo que vi muchas más veces a Mercedes Sosa que a Silvio Rodriguez. Eran parte de mi cotidianeidad. Incluso parte de los procesos que han sufrido mis canciones tienen que ver con esos ritmos que escuchaba entonces, pero no fue hasta que vine aquí que les puse cara a las cosas que había estudiado. Cuando estuve en Corrientes, por ejemplo, estuve donde nació el chamamé, que yo había escuchado solamente en Cuba.
¿Y a quiénes escuchabas en ese entonces?
Los grupos universitarios latinoamericanos de esa época, que hacían música latinoamericana, con distintas tendencias, pero básicamente, música latinoamericana. Y entre ellos, la mezcla entre las cosas, y siempre mezclado con Cuba, que es un país mestizo, culturalmente hablando, en el que todas las agrupaciones llegan a lugares propios, en los que esas influencias se procesaron y se convirtieron en la música de un grupo, de una generación. Santiago Feliú, por ejemplo, fue uno de los que más acercamientos hizo hacia ese lado, incluso tiene invitados en sus discos como Baglietto, o Domingo Cura, que la primera vez que yo escuché un bombo legüero fue ahí. Eso viene desde que soy muy niña, pues. Cuando vienes acá, te encuentras claro con un abanico mucho mayor, y empiezas a ubicarlo regionalmente.
Suele decirse de la música argentina que está compartimentada, que hay pocos cruces entre los géneros. ¿Cómo te impactó eso, viniendo de una cultura que hace exactamente lo contrario?
Este país es diferente, y yo lo veo de una manera diferente. En muchos países existen esa divisiones, y este es un país muy grande, que ha generado, según a dónde fueron a parar los colonos, una música, que evolucionó hacia un lugar particular, como en el litoral, como en el norte, y han nacido músicos que representan regiones. Esos son procesos que también en Cuba existen; hay lugares más mezclados, sobre todo las capitales, como en todas las ciudades, en La Habana también. Sin embargo, yo he escuchado aquí muchas agrupaciones que representan un género, pero que lo están enfrentado de una manera moderna, con otro contexto social, que es el de ahora, con su encuentro con el entorno. La música folclórica y sus sonidos tienen que ver mucho con el lugar y el contexto en donde fueron creados, y esas son luego herramientas para mí, que uso para mi música. Básicamente, a mí todo me sirve, porque la música es una sola y, al mismo tiempo, va contando la historia de sus lugares. Eso es lo bueno que tiene, no está cerrada ni al intercambio, ni al impacto para evolucionar, para convertirse en otra cosa. Y eso es una cosa que yo agradezco, porque me permite evolucionar a mí también. Eso me permite retomar repertorio, hacer cosas que no había hecho, canciones que no había hecho, lo que dio como resultado, por ejemplo, el disco “Libro de cabecera”, que es gracias a ese proceso, también, porque nunca había venido a un país donde hubiera un público tan pasional, con tanta cultura de shows, y muy fiel. Llegar a un lugar, en el que nunca había habido un disco mío, y que ya hubiera gente que me conozca, no me pasó en ningún otro lugar. Con lo cual no es casual que mi segunda casa sea esta.
¿Por qué te parece que pasa eso?
Tiene que ver con la historia y la cultura de este país. Tenemos muchas cosas en común, y esa conexión existe. Yo siempre he escuchado una predisposición especial con todo lo que tiene que ver con Cuba y conmigo, aquí. Y eso también hace que nuestro paso por aquí no sea casual, como tampoco el paso de ningún músico por Argentina.
Muchos te identifican con la renovación de la música cubana. ¿Qué creés que quieren decir cuando dicen eso?
Se habla, en ese caso, de procesos de estancamiento, también, y la música ha ido evolucionando en momentos en los que las sociedades se quedan estancadas o anquilosadas, en estructuras que son obsoletas, y que no han sido cambiadas. Como decía la canción de Santiago Feliú, “los bueyes con que aramos se deben cambiar, que tienen hijos ya”, en referencia a la Canción de Silvio, claro, aquella de “arando el porvenir con viejos bueyes”. De repente, la música también tuvo un momento en el que entró como en un círculo vicioso, aunque siempre hubo intercambio e inquietudes por hacer una nueva música que representara el nuevo tiempo, en el que se está viviendo actualmente. Y desde ahí es que se empezaron a hacer esas reflexiones. Pero no soy yo, es la música de mi tiempo, no podría hacer otra. Sí me doy cuenta de que esas reflexiones sobre mí empezaron cuando fui a Europa, a principios de los 2000, cuando todo lo que se sabía de la música cubana tenía que ver con la música tradicional, con la música de los años ´40, ´50, con lo cual todo lo que venía de Cuba venía anclado a ese sonido. Ahí es donde empiezan a hablar de renovación. Me acuerdo que en muchos de los primeros conciertos en los que toqué, la gente pensaba que iba a bailar salsa. Se llevaron tremendo fiasco, claro. Bailaban salsa solo en un momento del concierto, y hasta podía pasar que ni eso, aunque siempre los ritmos de la música cubana están presentes en mi música. Para mí es bueno que hagan ese tipo de comentarios, porque nos coloca en un lugar en el que la música no se ha quedado estancada, en el que hay una nueva mirada sobre la música y de la música cubana para el mundo. Eso también abre la puerta a la diversidad que hay en Cuba, de un montón de géneros y estilos que están conviviendo. Yo recién vengo de Cuba y estuve tocando hasta el último día, sin parar. Y hay una cantidad de lugares abiertos, de lugares nuevos, y de algunos que estuvieron cerrados por años, de clubes de jazz. Por primera vez viví lo que hacía muchos años que no pasaba, que es que un amigo y yo toquemos al mismo tiempo en dos lugares distintos. Eso hace años que no pasaba. Y es bueno para que la música de Cuba cambie ese cliché en el que estaba anclada en el pasado.
Sos la primera mujer recibida como “tresera”. ¿Cómo fue esa historia?
Lo de ser la primera mujer tiene que ver con prejuicios culturales, es una época que no es la mía. El tres – una pequeña guitarra con tres pares de cuerdas, heredera del laúd - es un instrumento muy ligado a la música rural, que no fue muy afortunado en la capital de Cuba, a no ser como parte de las agrupaciones tradicionales. En ese formato, sí era un instrumento muy importante. Cuando yo estudiaba en el conservatorio, había un grupo de profesores y académicos tratando de incluir al tres dentro del estudio de la música académica. En el segundo año de mi carrera de guitarra, se introdujo el tres. En ese momento, que estudiaba guitarra clásica, yo tuve una mala experiencia con un profesor: me tocó justo el racista, así que, imagínate, me hizo la vida un yogurt. Y yo quería hasta dejar la música. Ahí me propusieron pasar a estudiar el tres, y ahí fui. Fue como un refugio para mí.
En tu carrera tenés varias experiencias de colaboración con otros músicos, como aquel famoso concierto con Lenine, en París. ¿Cómo son esos momentos?
La experiencia de Lenine fu única. Pero yo comparto con muchos músicos, es parte de mi ideosincracia. También lo hice con Lila Downs, o con Susana Baca, por ejemplo. Lo de Lenine fue especial, maravilloso, porque lo habíamos invitado nosotros a Cuba, a participar del concierto de lanzamiento del Grupo Interactivo, una agrupación muy grande a la que yo pertenezco que hace funk, jazz. Y lo invitamos a la clausura de un festival de cine latinoamericano y dijo que sí. Le mandamos un disco con siete temas, los únicos que teníamos. Y ahí vino. Después de eso pasaron dos años, y recibo un mail un día invitándome a una “orgía planetaria, latinoamericana”, y yo le dije “voy hasta para hacer el café”. Y fue ahí que me invitó a mí y a Ramiro Musotto y creamos ese proyecto para los tres, ese concierto que fue grabado en París. Fue una experiencia única en la que trabajé con un artista que yo admiraba, que era parte de la música de mi casa, y de repente pasé a estar conviviendo 17 días con él y teniendo dos conciertos con él. Y después no nos vimos más, fueron esos dos conciertos. Esas son cosas que una no espera, entonces tienen el doble de mérito, te reconforta, porque ahí sí dices que la música es una gran embajadora.
¿Qué recuerdo tenés de Ramiro Musotto?
Se que acá casi no se lo conoce, porque él tenía más que ver con Brasil que con Argentina, había hecho toda su carrera allá. La pasábamos re lindo; se sabía el repertorio de Silvio y de Pablo completos, y nos la pasábamos cantando. Estaba desesperado por comer asado. Hasta que un día, que terminábamos a las 12 de la noche, como todos los días de ensayo, ahí estaba el asado, el clásico y típico asado argentino, en París, a las 12 de la noche. Siempre estaba bromeando, era como un muchacho, muy trabajador, eso sí, muy concentrado en la producción, en la logística, porque como era productor, también, tenía esa cabeza organizativa, muy práctico. Nos volvimos a ver en el 2007, para la clausura de los panamericanos, en la que hicimos con él y Drexler el tema que gano el Oscar.
Hablando de producción, estuviste produciendo el último disco de Rally Barionuevo.
Sí, y fue muy lindo. Yo ya había producido otras cosas también, en Cuba y en Noruega. Es un lugar que me encanta a mí, también, estar en el estudio, sin tocar. Con Rally estuvo muy lindo que me invitara a compartir su disco nuevo, Rodar, porque ya veníamos también de compartir conciertos juntos, de tocar juntos. Cuando me invito, yo ya sabía por qué era, porque el ya quería hacer un disco más independiente, que tuviera más que ver con su propia intimidad; al convocarme a mí yo sabía que era para poder ayudarlo a enfocarse en sus cosas, porque siempre es bueno tener una persona que te ayude a ubicar las cosas en un lugar cómodo, a crear los espacios cómodos para que un artista pueda florecer. Y esa fue mi tarea con él.
¿Cómo son estos show en Vinillo?
Es un ciclo con Quique Ferrari, con quien vengo trabajando hace un año. Para estos shows yo necesitaba justamente eso, una persona muy desprejuiciada, muy abierta de mente, para poder entrar en el mundo jazz como concepto. Y él es la persona ideal para eso. Yo necesitaba un lugar con silencios, con recorridos libres, y ahí no quería estar sola, sino con alguien que me acompañara en eso. También este “Yusa jazz” es un agradecimiento a poder coincidir con músicos que me lleven a mí a esos lugares de expresión. Y para eso este ciclo es maravilloso. El estado en el que terminé el primer concierto fue bien distinto a cuando termino con una banda, por ejemplo, así, más arriba. Porque hubo mucho de eso de club de jazz, relajado, y fue maravilloso.
¿Qué sigue para tu vida, ahora?
Girando, siempre estoy girando. Ahora vamos a Brasil, vuelvo y sigo el ciclo en Vinilo, después nos vamos a Japón, estoy preparando el nuevo disco con temas míos, y otra idea de hacer otro disco más jazzy, más a tono con este ciclo, y seguir girando, por Cuba, por Chile, por Colombia, por Uruguay.
¿Y vas a estacionar alguna vez?
Yo estoy estacionada. Vivo acá y en La Habana. Mis giras son cortas y siempre vuelvo a casa.
- SECCIÓN
- Archivo
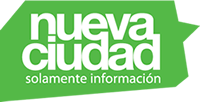





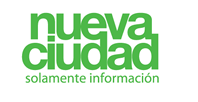
COMENTARIOS